Pitsa jot

Foto: Ángel I. Mandujano M.
-William Burroughs
Esto no puede no ser metaliteratura, lamentablemente. Bien, hace poco platicaba con Mónica de que, a mi parecer, existen dos diferentes tipos de lectores: los que leen porque gozan de las historias y los que leen porque gozan del despliegue del lenguaje. No hay mayor diferencia realmente entre uno y otro; ambos lectores buscan exactamente lo mismo: una verdad, un sentido. Simplemente toman rutas diferentes para llegar a este mismo punto. Otro día, también, a la inútil pregunta de qué es literatura, Mónica respondió que la literatura es la verdad expresada en términos de sí misma. Yo no pude decirle nada porque fue como si la mujer acabara de latiguearme el rostro con un poema (una verdad). Creo que Mónica tenía razón, pero no sólo la literatura, sino toda expresión artística, y si se quiere hasta deportiva. Las verdades (el sentido) sólo pueden tomar formas inefables.
Personalmente, creo que soy el segundo tipo de lector que mencioné (qué incómodo es siempre encasillarse). Recuerdo la primera vez que leí a Nicolás Guillén: era un poema llamado «Canto negro» del libro Sóngoro cosongo. Tenía 16 años e iba en mi segundo semestre de CCH. Para entonces, ya me gustaba leer poesía e incluso a veces caía en la humillación de escribirla (peor aún, cometía la estupidez de preguntarle a las chicas si les gustaba la poesía para hacerme el interesante). Recuerdo leer tamba, tamba, tamba, tamba/tamba el negro que tumba:/tumba el negro, caramba,/caramba que el negro tumba:/¡yamba, yambó, yambambé! y haber pensado «¡Carajo, es cierto!». ¡Porque era absolutamente cierto! Porque quizá nunca antes había leído algo tan más jodidamente cierto.
Leí muchas otras cosas inobjetablemente verdaderas desde entonces, pero no fue hasta tres años después, cuando ya había tomado la decisión de radicalizar mi relación con el lenguaje y meterme a estudiar traducción, que un profesor nos dio a leer el final del penúltimo capítulo del Ulises de James Joyce: Ítaca. En esta parte se describe lo que pasa por la cabeza de Leopold Bloom antes de quedarse dormido. Todo el mundo está familiarizado con este tren de pensamientos aleatorios muchas veces inconexos en el que la mente se sube antes de entrar al estado de sueño. Leopold Bloom es otra más de estas personas idiotas cuya vida gira alrededor de la lengua y su tren de pensamiento no podía estar falto de reflexiones metalingüísticas. Joyce escribe:
He rests. He has travelled.
With?
Sinbad the Sailor and Tinbad the Tailor and Jinbad the Jailer and Whinbad the Whaler and Ninbad the Nailer and Finbad the Failer and Binbad the Bailer and Pinbad the Pailer and Minbad the Mailer and Hinbad the Hailer and Rinbad the Railer and Dinbad the Kailer and Vinbad the Quailer and Linbad the Yailer and Xinbad the Phthailer.
Nuevamente, no pude leer eso y no pensar «¡Joder! ¡Cuánta verdad hay en estas palabras!» Porque es absolutamente obvio que Sinbad the Sailor and Tinbad the Tailor and Jinbad the Jailer and Whinbad the Whaler es el sentido si es que tal cosa existe. ¿Cachai?
Creo que quedó claro que soy (¿soy?) de las personas que leen por la experiencia del lenguaje, ¿y cómo no hacerlo? Si a la lengua me debo: ella me salvó la vida. ¿Ubican a los alcohólicos o a los drogadictos que dicen que uno nunca deja de ser alcohólico o drogadicto sino que simplemente se controlan? Tampoco crean que estoy en ese extremo, no. Pasa simplemente que sufro mucha ansiedad, quiero controlarlo todo y el mundo me conmueve insoportablemente, desagradablemente y en más de una ocasión llegué a sentir que no podía más. Hoy ya me sé controlar, pero no siempre fue así.
Hagamos una analogía para que se entienda mejor: estoy casado con la lengua y para la época de la que les hablo la lengua y yo ya nos conocíamos y éramos novios, en una de esas ya hasta sabíamos que nos íbamos a casar, pero aún no nos dábamos un sí definitivo. Entre tantos momentos de crisis (emocionales y familiares, porque acababa de salir de casa de mis padres para irme a estudiar a la Ciudad de México y todavía no tenía un lugar estable en el cual asentarme ni nadie con quien compartir mis emociones) decidí buscar terapia. La mujer que me atendió se llama Bety y unos años después enloqueció. Bety me ayudó mucho en aquel momento. Quizá no es algo que haya escuchado de ella, pero me gusta atribuírselo, porque a final de cuentas eso fue lo que aprendí del tiempo que la visité: no podemos controlar nada de lo que pasa a nuestro alrededor, sólo podemos controlar lo que pensamos y lo que hacemos con lo que pensamos. ¿Cómo carajos iba yo a controlarme a mí mismo si me la vivía al borde del colapso? Ah, pues resulta que para entonces salía yo con esta chica llamada lengua.
Me di cuenta que a través de ella es que ordenamos el mundo, que construimos los sentidos, que el mundo no es más que un reflejo de lo que nuestra lengua nos hace capaces de procesar. Este fue el sí definitivo de mi matrimonio con la lengua. Me debo a ella porque me mostró que es el único medio a través del cual puedo mantener mi mundo (a mí) a flote y con dirección. También es capaz de reordenarlo todo maravillosamente en un santiamén para construir nuevas realidades.
Quizá esto siempre lo haya sabido. Me viene a la mente otra conversación con Mónica en la que hablábamos de cuándo y cómo habíamos aprendido a leer. En mi caso, el primer recuerdo que tengo de mí leyendo algo por mi cuenta data de cuando tenía cinco o seis años: un compañero del kínder cumplía años y su mamá nos invitó a comer pizza y a jugar en un restaurante de la cadena Pizza Hut. Ahí estaba yo, en los juegos con los demás niños y niñas cuando me detuve un segundo a ver ese logo enorme sobre un poste de metal que para ese entonces parecía medir unos dos kilómetros de alto. Esa primera lectura no me provocó nada más que inquietud e insatisfacción. Había dos posibilidades: (1) o mis profesoras de preescolar eran unas mujeres malvadas que alevosamente habían puesto obstáculos en mi joven formación infantil, o (2) la gente a mi alrededor, y especialmente los dueños de la pizzería, era demasiado estúpida y había escrito Pizza Hut (que tendría que leerse pisa ut) en lugar de Pitsa Jot (que es como tendría que escribirse para pronunciarse como todo el mundo ahí lo pronunciaba).
Al leer esto mi primera reacción fue un aplastante 🤨🤨🤨, porque mis maestras del kínder (que en ese entonces estaban bajo mi sospecha) me habían enseñado que las letras S y Z se pronuncian de la misma manera y que la H es muda. ¿Cómo era posible, entonces, que todo el mundo estuviera pronunciando de determinada manera un nombre que claramente se escribía de otra? Quizá en ese momento le pregunté a mi mamá o a mi papá la razón de aquel garrafal desequilibrio en el sentido del mundo. Si fue así no lo recuerdo. Lo único que recuerdo de aquel momento es mi confusión.
Puede que esta haya sido la primera reflexión metalingüística que haya tenido a lo largo de mi vida, que es lo mismo que decir que fue mi primera decepción de las capacidades de la lengua para comunicar cualquier cosa; pues resulta obvio que, si la lengua fuera capaz de comunicar objetivamente lo que quiere comunicar, no existirían cosas como la filosofía o las matemáticas. En este punto me siento un poco como Jaime Sabines cuando dice: Los amorosos andan como locos/porque están solos, solos, solos,/entregándose, dándose a cada rato,/llorando porque no salvan al amor. Me doy a la lengua. Me debo a ella porque me ha salvado, pero yo no soy capaz de salvarla a ella, como condenado verla fracasar una y otra y otra y otra vez y darle la razón a Burroughs cuando afirma en sus novelas que para él la lengua es como un virus venido del espacio exterior para hacernos daño.
Pero, ¿y si la lengua ni siquiera quiere comunicar? Mejor dicho, ¿y si comunica de una forma más allá de los marcos de la lógica de la comunicación occidental? ¡Joder, claro que sí! Por eso existe la literatura, carajo. Justamente, porque la lengua fracasa al intentar comunicar con objetividad, es que sólo la literatura (la verdad en términos de sí misma) es posible. Toda obra literaria es una victoria para la lengua. En este sentido, la lengua (mi amiga personal, de quien he ido a los cumpleaños de todos sus hijos) comunica y no; Burroughs tenía razón y no. La lengua nos enferma y frustra a más de uno; sin embargo, también es a través de ella, más allá de la lógica aristotélica, que encontramos las verdades que nos consuelan y nos dan sentido.
Ahora, si se me pregunta por la primera vez que leí un texto que me haya hecho decir «¡Qué perro coraje!», o sea, la primera vez que tuve ante mí un texto literario que haya reconocido como tal, quizá ese momento haya sido ante un poema. Mis papás son periodistas. Mi mamá tiene en casa un ejemplar de Cien años de soledad que fue de mi abuelo y mi papá de joven también quiso hacer la revolución luego de leer sobre el Ché Guevara, no obstante, por alguna razón casi no me hablaban de literatura. Tenía esos libritos infantiles a los cuales les puedes meter los dedos para hacerlos más interactivos, pero mis favoritos eran los libros de maternidad que mi mamá tenía en su oficina (y las enciclopedias, joder, ¡qué buenas son las enciclopedias!). Leía (más bien, sólo veía las imágenes de los bebés en su etapa de gestación y maternidad) aquellos libros porque eran los únicos que alcanzaba por mi corta estatura (mi mamá los tenía hasta abajo en su librero).
Me gustaban los libros que hablaban de dinosaurios, de aviones y, sobre todo, los libros de historia. En la primaria, a ninguno de mis compañeros le gustaba imaginar esos increíbles sucesos que habían ocurrido en el mismo planeta que ellos y eso de alguna manera me dejaba sólo. Bien, sí leía cosas, supongo, pero nada que pudiéramos catalogar como literatura estrictamente hablando; más bien, nada que me hiciera enamorarme de la lengua que hace posible la literatura.
Eso fue hasta la secundaria, cuando, accidentalmente, en internet, me topé con una animación de Jaime Sabines con un mensaje que decía: Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. La siguiente imagen describe mejor mi reacción en aquel momento:

¿Cómo carajos había hecho eso con las palabras? Pocas cosas me habían conmovido como hasta entonces aquellos versos en prosa lo hicieron. El resto es historia, supongo.
Realmente no me gusta tanto leer. Prefiero mil veces más conversar. De todo menos de libros. El lector poco atento habrá notado lo presentes que están las reflexiones surgidas de las conversaciones con Mónica en este ¿ensayo literario? Amo la lengua, pero la prefiero en su forma viva, en su forma inasible, de la cual puedo tener cierto control (o no) y ser partícipe. No puedo leer si hay alguien más en la habitación con quien pudiera estar conversando, mas me parece que las reflexiones en torno a esa bella forma del lenguaje que es la conversación las puedo escribir después (o no.)







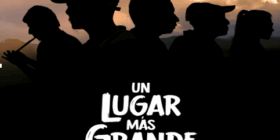

No comments yet.