Semana Santa: una reflexión
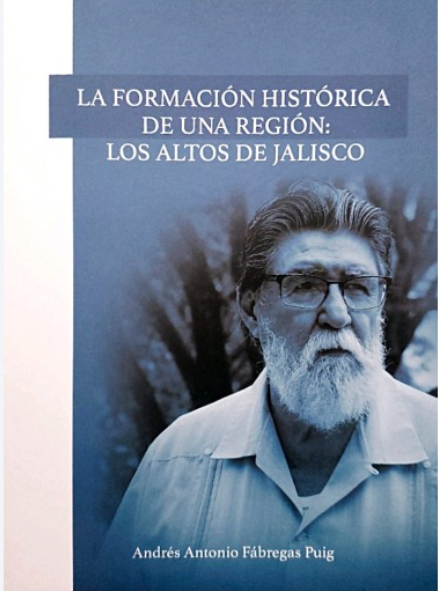
La formación histórica de una región: los Altos de Jalisco
Una de las características de formarse en la Antropología Social o en la Etnología es que entrena para observar. Lo que parece intrascendente o que no llama la atención, puede significar una fuente de información para el Antropólogo Social o el Etnólogo. La observación es una parte del método de proceder en la investigación antropológica que configuran el Trabajo de Campo y la Etnografía. Así, Trabajo de Campo, Observación Participante y Etnografía van juntos en la investigación antropológica. Pero la sola observación para alguien que es antropólogo social o etnólogo es ya un inicio para armar una reflexión. Y eso intentaré exponer en los siguientes renglones.
Desde hace ya un buen lapso estoy familiarizado con el Occidente de México. En 1973, durante el verano, inicie al frente de un grupo de estudiantes de antropología un proyecto para conocer la formación histórica de los Altos de Jalisco, una región icónica para el nacionalismo mexicano. Uno de los rasgos culturales que me llamó más la atención fue el catolicismo tan acendrado de los alteños, un catolicismo que parafraseando a Guillermo Bonfil podríamos nombrar “profundo”. A ese sentimiento religioso tan notable se le unía un dominio social y cultural de la Iglesia Católica, del Clero, para ser más preciso. La figura del Obispo de Guadalajara se equiparaba en importancia a la del Presidente de la República para los alteños. O quizá incluso el Obispo representaba más que el propio Presidente o que el Gobernador del estado de Jalisco ante los ojos de los alteños. Y en general, la religiosidad católica en el Occidente de México, territorio de la Guerra Cristera, era en aquellos años de la década de los 1970 muy notable. Precisamente uno de los períodos en los que más presencia hubo de esa religiosidad era la Semana Santa. Me tocó vivir una de esas Semanas Santas en Los Altos de Jalisco hacia 1973. Empezaba de hecho con el miércoles de ceniza, día en el que nadie se quedaba sin asistir a la Iglesia del Poblado o de la Ciudad (Lagos de Moreno por ejemplo) a recibir la bendición y la cruz de ceniza en la frente. A nadie se le ocurría comer carne roja ese día. Las taquerías birrierias, menuderias, carnicerías, sencillamente cerraban sus puertas y en los restaurantes se retiraba de la carta la carne roja. Al igual que presencié en mi Tuxtla Gutiérrez natal, la radio sólo transmitía música sacra. Durante la Semana Santa en los Altos de Jalisco se cumplía al pie de la letra aquello de los “días de guardar”. Todo era dedicado a la memoria de los sucesos que culminaron con Jesús crucificado. Por supuesto, lo mismo sucedía en Guadalajara, la capital no sólo de Jalisco sino del Occidente Mexicano y sede de los poderes de la Iglesia Católica, aunado el Obispado de Zapopán con la Basílica que guarda a la Virgen llamada “La Generala”. Las peregrinaciones aún en Guadalajara eran impresionantes. Además, todo cerrado para agregar solemnidad a la Semana Santa. Era la época de comer capirotadas, el dulce propio de la ocasión. El pescado y los mariscos eran consumidos esos días, evitando la carne roja. Pero en este año de 2025 observé cambios significativos en Guadalajara y en poblados aledaños. Por supuesto, la Guadalajara de 2025 es muy diferente de la de los años 1970. En la actualidad, Guadalajara no sólo nombra a un municipio y su ciudad capital sino a un conglomerado urbano, una suerte de red de municipios, que configuran un enorme espacio urbanizado. Hoy, Guadalajara es también Tlaquepaque, Zapopán, Tlajolmulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tonalá e incluso la Ribera de Chapala, con una tenue frontera con el municipio de Jocoteperc que se acerca rápidamente a ser parte de ese enorme ámbito urbano nombrado Guadalajara. (En Tuxtla Gutiérrez se observa un proceso semejante al unirse municipios como Terán, Plan de Ayala, el antiguo San Juan Crispín; Ocozocoautla, la “Coita” del buen pan de dulce; y aún, Suchiapa). Uno de los cambios culturales de mayor notoriedad en este nuevo escenario de la Guadalajara actual, es justo la religiosidad. Observé, no sin cierta sorpresa, que las taquerías y los expendios de tortas permanecieron no sólo abiertos sino repletos de clientes en estos “días santos”. Ni siquiera cerraron el jueves santo o el viernes. Una menudería muy concurrida estuvo sencillamente atestada de personas como si se propusieran demostrar que les vale un comino el comer carne roja en los “días de guardar”. Me llamó la atención que en los mercados que recorrí, las carnicerías estaban abarrotadas y escuché decir a no pocos que todo se justificaba porque “eran vacaciones”. Incluso, una cadena de taquerías que vienen de los Altos de Jalisco no sólo estuvieron abiertas, sino atestadas de comensales. Igualmente, los balnearios localizados alrededor de este gran núcleo urbano o de plano, dentro del mismo, estuvieron abarrotados. Además, la cantidad de autos y motocicletas circulando me pareció asombroso. Un tráfico más que apretado o lento, configuraba a la Guadalajara de hoy como un gigantesco estacionamiento. Los “días de guardar” quedaron atrás. En la radio, se escucha la música de bandas o el género que aún se llama ranchero y uno que otro bolero. En las carteleras del cine brilla por su ausencia el dedicado a la vida de Jesús o temas similares. En fin, habrá que preguntarle e la antropóloga, Dra. Renée de la Torre y a las sociólogas, Dra. Cristina Gutiérrez y Dra. Cintia Castro, las destacadas estudiosas de la religiosidad en el Occidente de México, cómo perciben estos nuevos tiempos. De entrada, recomiendo la siguiente lectura: Cristina Gutiérrez Zúñiga, Renée de la Torre, Cintia Castro, Una Ciudad donde habitan muchos Dioses. Cartografía Religiosa de Guadalajara, CIESAS, México, 2011.
Bosques de Santa Anita. A 20 de abril de 2025









No comments yet.