Jean-Paul y Simone, 2
Casa de citas/ 729
Jean-Paul y Simone
Héctor Cortés Mandujano
(Segunda de dos partes)
La discusión comenzó a diferenciar dos posturas: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Simone plantea (p. 116) “un igualitarismo sin fisuras”; el de la diferencia nace en los setenta, en EUA, Francia e Italia que trata de (p. 117) “revalorizar lo femenino, fundamentalmente la maternidad y […] la socialización diferenciada de las mujeres”.
La igualdad (p. 118) “representa el poder patriarcal y la asimilación de las mujeres en el orden masculino”. Simone (p. 121) “no utiliza el término ‘género’. Este es introducido posteriormente en la teoría feminista”.
Cristina Sánchez, quien ya deja como antecedente lo planteado por Simone de Beauvoir, y continúa el camino, dice que John Money fue quien introdujo el término ‘identidad de género’, pues (p. 121) “tener un cuerpo de hombre o de mujer no implica necesariamente un comportamiento social como tales”. Género es (p. 121) “la escritura social sobre los cuerpos”. Vestirse y comportarse como hombres otorga el carácter de masculino y de esa forma también, socialmente, se construye lo femenino.
La primera ola fue, pues, iniciada con El segundo sexo; la segunda fue la introducción del concepto ‘identidad de género’. La tercera se da “del género a la teoría queer” que hace (p. 127) “una fuerte crítica de la distinción sexo y género”. El cuerpo se usaba como perchero. Ahora ya no hay perchero. El cuerpo y el género han creado (p. 127) “distintos significados sobre el cuerpo”. Los sexos binarios (hombre y mujer) son “un resultado cultural”.
En El género en disputa (1990), Judith Butler escribe (p. 127): “No hay identidades fijas, mujer u hombre”. No tenemos que llegar a ser mujeres, como proponía Simone, ni hombres. Ser mujer, desde que se inició la discusión con El segundo sexo, estaba orientado a ser “mujer heterosexual”. La idea que plantea Butler es “la construcción de otros géneros”.
Dice Butler (p. 129): “El género es performativo”; “está relacionado con la acción”; “el género es algo que ‘se hace’ a través de numerosos actos”. Y más: “El activismo queer proclama la autodesignación de la identidad sexual. Pero, además, esa identidad ya nunca más vuelve a ser estable, sino que es una identidad fluida, contingente, múltiple y cambiante”; su instrumento principal es la parodia del género, su teatralización”; es decir, soy hombre y me visto como mujer o al revés, sin que necesariamente sea esa mi identidad: la ropa, el modo de comportarnos no definen de nuestra orientación.
El disfraz es sólo eso (p. 130): “las mujeres que adoptan la vestimentas de hombre, y atributos como la barba y el bigote, realizan una puesta en escena de la masculinidad”.
***
Leí al hilo dos novelas de George Sand: Valentina e Indiana, ambas reeditadas con pasta dura y en cuidadas ediciones. Por eso, al hallarme entre los libros que me regaló mi querida amiga Linda Esquinca el ensayo Jorge Sand. Una gloria formada en la tempestad (Compañía General de Ediciones, 1950), de E. M. Caro, de la Academia Francesa, me lo leí en un santiamén.
George Sand es el seudónimo masculino (para que la gente la leyera sin prejuicios) de Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant (1804-1876), quien publicó profusamente en el siglo XIX, durante el que fue muy popular. Aunque su vida fue muy interesante, por su desafío a las convenciones y su probado éxito ante ello, el libro de Caro se refiere con mucha puntualidad a su estilo de escritura, sus temas, sus libros, y toca, claro, algunos aspectos de su vida amorosa y familiar.
Aunque escribió sobre una variedad de asuntos, las novelas que la hicieron más exitosa se referían al romance, al amor que le daba sentido a la vida (pp. 85-86): “A quien ha perdido el amor ya no le queda nada que hacer en este mundo: así lo quiere la estética de la novela. ¡Qué contraste con las ideas de Carlyle, el filósofo inglés sobre el mismo asunto! ‘Lo que más se exacerba en las novelas de Tackeray es que el amor aparece representado en ellas –a la manera francesa– como si se extendiera sobre toda nuestra existencia y constituyera su principal interés, siendo así, que por el contrario, el amor –esa cosa que se llama amor– se halla circunscrito a un reducidísimo número de años en la vida del hombre y que, incluso en esa fracción insignificante de tiempo, no es sino uno de los objetos de que el hombre tiene que ocuparse, entre una multitud de otros objetos infinitamente más importantes… A decir verdad, todo el asunto del amor constituye una nimiedad tan mezquina, que en una época heroica nadie se tomaría la molestia de pensar en ello, y mucho menos abrir la boca sobre el particular’”. Y se pregunta y nos pregunta Caro: “¿Quién tiene razón?”.
Pero el amor que nos presenta Sand no se constriñe al matrimonio: En Valentina, por ejemplo, la mujer no entrega su virginidad al esposo (rehúye la noche de bodas), sino al amante. En otra de sus novelas, Jacques, Fernanda está casada con el protagonista, pero es amante de Octavio, a quien le dice (p. 88): “¡Octavio querido! Nunca pasaremos una noche juntos sin arrodillarnos para rezar por Jacques”.
Jacques, por cierto, no tiene una gran opinión del matrimonio (p. 102): “No dudo que el matrimonio será abolido si la especie humana realiza algunos progresos hacia la justicia y la razón. Un vínculo más humano y no menos sagrado sustituirá a ése, y sabrá asegurar la existencia de los hijos que nazcan de un hombre y una mujer, sin encadenar la libertad de uno y otra. Pero los hombres son demasiado toscos y las mujeres demasiado cobardes para reclamar una ley más noble que la que les rige ahora. Los seres sin conciencia y sin virtud necesitan pesadas cadenas”.
Sand era amiga de Flaubert, con quien mantuvo durante mucho años una amistad cercana y también epistolar (en otra Casa de citas he citado y hablado de su correspondencia) y en una de sus cartas se defiende de las críticas que algunos autores hacen a sus novelas, en especial porque van dirigidas a un público no necesariamente culto (p. 188): “Ellos decían que no había que escribir para los ignorantes y me desdeñaban porque yo no quería escribir sino para ésos, puesto que son los únicos que necesitan algo. Los imbéciles carecen de todo y yo los compadezco. Amar y compadecer no se separan. Tal es el mecanismo poco complicado de mi pensamiento”.
Contactos: hectorcortesm@gmail.com







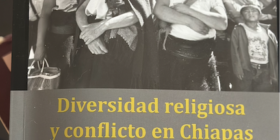


No comments yet.