De luchas por la vida en tiempos de muerte (2/2)

Terricidio. Fuente: Archivo de Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, mayo de 2020.
Por Xochitl Leyva Solano[i]
Segunda parte
Preludio
Para continuar la reflexión que abrí en la Parte I de esta contribución acerca de lo que hoy llamamos “las luchas por la vida”, retomo a la y el investigador kichwa Verónica y Julio Yuquilema Yupangui quienes valoran fuertemente lo ganado por el movimiento indígena ante el Estado ecuatoriano colonial monocultural en estas cuatro últimas décadas. Pero, a la vez, señalan que los pueblos y nacionalidades originarias, el pueblo afroecuatoriano y los montubios siguen viviendo en una realidad precaria. El camino no es sencillo, como apunta el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ya que se requiere:
[…] rehacer el mundo, en otros términos, con otras reglas del juego y otras estructuras, […] crear un orden político completamente nuevo, caracterizado por la autodeterminación y la solidaridad, más no en la dominación y la jerarquización. Esto demanda, por supuesto, la construcción de otra economía para otra civilización, que incluye otras estructuras internacionales. Y todo en clave con la urgencia de recuperar la racionalidad ambiental, potenciando los Derechos de la Naturaleza.
Y en este “rehacer el mundo” vemos ocupados a muchos, muchas, muchoas del planeta Tierra.[ii] Ello emerge desde/en medio de la ofensiva global capitalista neoliberal patriarcal en curso, la cual tiene nuevas formas de colonización y de guerra caracterizadas desde la teoría política zapatista por explotación, despojo, desprecio y represión.
Ante el avance de la ofensiva global neoliberal en el cuerpo, la tierra, el territorio de las mujeres, las niñeces, las juventudes, los pueblos y la Madre Tierra insurgen, resuenan y hacen eco las gramáticas y las prácticas que dan sentido y significado a las luchas por la vida. A diferencia de lo que vimos en ciclos de movilización pasadas, estas ponen hoy al centro la vida toda en su completitud y entendida desde una cosmopolítica propia, distanciándose del compartamentalismo, de las demandas sectoriales que en antaño rifaron. Y si bien en estas luchas se implementan formas, por ejemplo, de gobierno propio, esto sólo se comprende como parte de la búsqueda de un todo a la “n” potencia orientado a alcanzar la vida como lo es, como un todo entretejido que busca alcanzar la vida digna, justa y plena para todos, todas, todoas.
Esta postura onto-política tiene que ver con la forma en que sentipiensan los pueblos y nacionalidades originarias, para ellos todo tiene vida, según afirman sus múltiples filosofías, lenguas y culturas. Y como dijeron pioneramente los guambianos en julio de 1980 en su primera asamblea, como parte del incipiente movimiento indígena colombiano: “somos un pueblo”. A la vez que emprendían la lucha por “recuperar todo” (sic), por “tener todo completo” (sic).[iii] Y cuando se referían a “todo” era todo en su completitud, no sólo las tierras que estaban recuperando de los terratenientes. Asimismo, vimos cuando el movimiento zapatista tuvo que crear, desde 1994, los municipios autónomos rebeldes o la autonomía zapatista de facto y sin permiso. Por 30 años ellos, ellas, elloas han abarcado todos y cada uno de los aspectos de la vida[iv] de sus mujeres, jóvenes(as), otroas, bases de apoyo, comunidades en resistencia y milicianos.
Sírvame el movimiento político-militar zapatista para movernos al Medio Oriente y tejer acá los aportes que hace al debate dado en el número 76 de la Revista Desacatos, la investigadora y activista kurda Azize Ashlan, quien hace un recorrido histórico que nos aporta elementos para comprender la diversidad y complejidad de las luchas kurdas como lucha de liberación popular. La cual enfrenta cuatro diferentes Estados-nación: Turquía, Siria, Irak, Irán. Cada uno de ellos, a su modo y en su tiempo, han ocupado violentamente al Kurdistán y lo han mantenido en un estado permanente de guerra que muchas veces es invisibilizada por otras tantas en curso.
Azize Aslan hace un ‘zoom’ en el movimiento kurdo de Siria, en la fundación del Partiya Karkerên Kurdistan (Partido de los Trabajadores Kurdos, PKK) en los años 70s del siglo XX. Y, sobre todo, en la forma en que en pleno siglo XXI en Rojava (Norte de Siria) se vive, entiende y construye la autonomía desde las subjetividades y formas organizativas a ras de suelo. Azize nos ayuda a comprender la autonomía democrática bajo el confederalismo democrático kurdo que organiza una economía social democrática, ecológica y libertaria de la mujer, que permite la autogestión de la vida en medio de las guerras en curso. Y este asunto no es menor, nos da pie para destacar cómo muchas luchas por la vida se dan en con-textos-de-guerras de viejo y de nuevo cuño.
Interludio
Las luchas por la vida están sin duda moldeadas por la naturaleza, acción y reacción del Estado-nación. Ello nos obliga a preguntarnos sobre cómo ello marca el tipo de luchas que se dan y las percepciones de los que se enfrentan y de la sociedad mayor. Un aspecto relevante en un mundo altamente polarizado que ha regresado a fundamentalismos, esencialismos y exterminios.
La colega antropóloga jurídica Claudia Briones en su aporte a nuestro debate en la Revista Desacatos destaca que la reforma constitucional argentina de 1994 incorporó el reconocimiento de la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ciertos derechos diferenciados. Y, desde ahí, nos adentra en las luchas mapuche-tewelche por la vida y el territorio en el Puelmapu, llamado “Patagonia” por el Estado de ocupación argentino.
Claudia Briones nos explica y analiza cómo ante los proceso de recuperación, resguardo o control territorial de los pueblos mapuche-tewelche, el Estado y sus agencias federales y provinciales gestan prácticas de alterización ideológicas, ontológicas y epistemológicas que son replicadas por medios masivos y grupos de poder. Dichas prácticas exacerban, tensionan y conflictúan la percepción del mapuche-tewelche como “pseudomapuche”, “falso mapuche”, “encapuchado delincuente”, “peligro interno” y/o “terrorista”. Lo que sigue, afirma, cancela el diálogo y la implementación de los derechos otorgados y no sólo produce la discriminación o estigmatización del Otro sino la judicialización y criminalización de su lucha, e incluso ha llevado al encarcelamiento y el asesinato de quienes se resisten.
Y justo cuando estábamos por entregar esta contribución, las redes sociales de las que somos parte se llenaron a partir del 11 de febrero de información sobre cómo las autoridades nacionales y de la provincia de Chubut (en la provincia de la Patagonia argentina), han lanzado una campaña de represión e injuria contra las comunidades mapuches, señalándoles de provocar incendios en el territorio que habitan. Además han promovido montajes juidiciales y mediáticos, y han vulnerado sus derechos humanos a través de violentos allanamientos, detenciones e intimidaciones que ponen en riesgo sus vidas, especialmente las de infancias y personas mayores.
Escuchar algunos de los testimonios de las mapuche violentadas donde nos explican no sólo la forma del agravio sino las causas profundas cimentadas en el contubernio entre gobierno a todos los niveles y quienes se beneficiarían directamente de los resultados de esas tierras incendiadas en medio de un plan exterminador de aquellas y aquellos mapuches que están defendiendo su territorio ancestral y su territorio recuperado desde hace casi tres décadas. Territorio del cual han sido despojadas a lo largo de la historia por la ocupación de pasadas y presentes empresas capitalistas que avanzan a costa del bienestar y la vida de los pueblos originarios.
Postludio
En fin, podemos decir que las luchas por la vida son hoy parte de la defensa del pluri y multi verso que nos ayudan a mostrar que no hay un único mundo sino mútiples mundos y articulaciones posibles en medio de las violencias más atroces que estamos viendo sucederse en muchas, muchísimas, latitudes. En esas luchas no sólo conocemos para transformar sino también -y he aquí la pequeña gran diferencia con siglos pasados-, para sentipensamos en la construcción de otros mundos posibles -como dicen y hacen los zapatistas- aquí y ahora. Sin embargo, la incertidumbre y las violencias son descomunales y nos obligan a preguntarnos una y otra vez: ¿Qué más debemos hacer para detener la espiral de violencias, horror y muerte? ¿Cómo seguir impulsando y tejiendo las transiciones civilizatorias urgentes en la dirección que este planeta Tierra requiere?
[i] Trabajadora de las Ciencias Sociales, activista de las redes altermundistas, profesora-investigadora del CIESAS Sureste, co-coordinadora del Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias de CLACSO”, y colaboradora del ODEMCA. Contacto: xls1994@gmail.com.
[ii] Para acceder al registro y sistematización de más de 100 iniciativas transformadoras y alternativas a los sistemas dominantes de desarrollo globalizado ver Kothari, Ashish, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria y Alberto Acosta (eds.), 2019, Pluriverse. A Post-Development Dictionary, Tulika Books, Nueva Delhi.
[iii] Ver Dagua, A., Aranda, M. y Vasco, L.G. 1998, Guambianos. Hijos del aroiris y del agua, CEREC, Los Cuatro Elementos, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Fondo Promoción de la Cultura, Bogotá.
[iv] Ver Leyva (2019), “Zapatista Autonomy” en Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria y Alberto Acosta (eds.), Pluriverse. A Post-Development Dictionary, Tulika Books, Nueva Delhi, pp. 952-959.






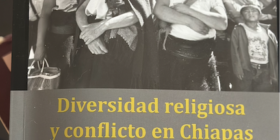


No comments yet.