Migrar en bicicleta

Migrantes transitan por la frontera sur de México, en bicicleta, la ruta hacia Estados Unidos. Foto: Rogelio Ramos Torres
Pedalear una crisis humanitaria. La diáspora migrante que se sube a la bicicleta en Chiapas
“Todo lo que nos queda se amontona sobre dos bicicletas,
que van tan cargadas que con dificultades cabe Roberto,
nuestro hijo, porque es pequeño. Y Mohrchen, la gatita.”
Anna Arcangeli (escapando del bombardeo de Berlín).
Era uno de sus principales objetivos aún antes de entrar a México. Apenas se sacudieron las aguas del Suchiate comenzaron a buscarla. Preguntaron en Tuxtla Chico, pero fue en un taller de barrio en Tapachula donde finalmente concretaron el negocio: mil quinientos pesos. Se veía vieja, tenía el asiento algo carcomido y el poste del manubrio un tanto oxidado. Pero, a su juicio, su condición era aceptable para la batalla que le esperaba. Solamente tuvieron que invertir en un par de “diablitos” para que estuviera lista.
Yareni, su novio Carlos y el padre de este, el señor Mario, son guatemaltecos a los que la vida apretó tanto que decidieron dejarlo todo atrás y emprender un viaje hasta aquel norte prometedor que millones persiguen. Sabían que, al menos la primera parte de esa travesía, aquella que transita la planicie costera de Chiapas, se tenía que caminar pues las autoridades prohíben a las compañías de autobuses venderles boletos a los inmigrantes, y sabían también que abordar uno de los muchos transportes clandestinos que ofrecen el viaje a Oaxaca es una osadía que puede llegar a resultar bastante costosa, no solo en términos financieros.
Ahí entraba la bicicleta. Habían escuchado que la caminata era infernal, que los 270 kilómetros de cinta asfáltica que llevan al Istmo lastiman los pies hasta hacerlos sangrar, y que el camino no acaba ni por asomo ahí. Les habían informado así mismo que la marcha comenzaba en las madrugadas y que esta se prolongaba mucho más allá de las horas en que la noche se repliega dejando a los cuerpos en total desamparo frente a un sol costanero inmisericorde. Por la experiencia de otros, sabían que, en esas condiciones, la deshidratación, las lesiones, las fiebres y el desmayo son fantasmas que acompañan permanentemente la ruta. Y, por eso, la bicicleta se volvía tan importante, en ella estaba la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Lo ideal, claramente, hubiera sido poder comprar tres, pero no había dinero para tanto y tuvieron que arreglárselas con una sola, que, mientras avanzan, se prestan a ratos, cuando el que camina no puede más. “Al menos no vamos con niños, que son los que más sufren”, dice Yareni mientras aprieta el paso junto a decenas de personas que, como ellos, pedalean, caminan, que empujan sillas de ruedas, carriolas y carritos de super cargando lo que en muchos casos son los resabios de una vida que es ya parte del pasado. Así, equipados con lo estrictamente indispensable, una muda de ropa, algunos documentos y una botella de agua que cada uno rellena cuando pasan por algún caserío, los tres recorren un larguísimo camino rumbo a lo que se avista como una vida mejor. Su viacrucis representa el curso de las sangres meridionales que serpentean esas venas expuestas de una América Latina que ya nos explicó Galeano, una a la que se le ha depredado hasta el punto de convertir a sus habitante en desterrados que deambulan por dentro y fuera del subcontinente en búsqueda de las posibilidades de vida arrebatadas.
El fenómeno de las personas que migran sobre una bicicleta, a decir de Brenda Ochoa, quien vive en Tapachula y es una defensora de los derechos migratorios y, además, ciclista, empezó unos dos años atrás. Entre las razones, se encuentran los cuellos de botella construidos por la convergencia de políticas públicas violatorias de los derechos humanos, por un lado, y las múltiples amenazas relacionadas con la seguridad, por el otro, que, en su combinación, obligan a quienes migran a buscar opciones que les permitan avanzar de la forma más ágil y segura posible. La bicicleta, en estas condiciones, constituye el enésimo recurso del migrante para alcanzar la frontera con Estados Unidos.
Varios, al igual que Yareni y su familia, adquieren el vehículo en Tapachula. Otros lo hacen más adelante, cuando observan su utilidad para paliar las durezas de la marcha. Por eso el número de migrantes que usan bicicleta comienza a ser más visible a partir de Huehuetán, y va densificándose conforme se avanza. Actualmente, dice Alejandro, quien atiende una vulcanizadora al pie de la carretera costera cerca de Mapastepec, pasan entre treinta y cuarenta migrantes pedaleando al día, y a veces, cuando hay caravana, incluso más de cien. Lo constatan en Pijijiapan, donde la casas de empeño y talleres como el “rin de oro” han subido notablemente sus ventas, y en Tonalá, y en Arriaga, donde la búsqueda de refacciones y reparación de averías dan trabajo a varios mecánicos.
La eficacia de la bicicleta para atravesar confines no es algo que no se haya puesto antes a prueba. La agencia Reuters tiene registro de que la crisis siria que ha desplazado más de tres millones de personas ha provocado, a su vez, que miles atraviesen pedaleando los Balcanes con rumbo a Europa oriental en los últimos años. En 2023, las fronteras de Rusia con Noruega y con Finlandia fueron origen de disputas diplomáticas en las que estaban envueltos cientos de migrantes en bicicleta. Un caso más cercano, es el que documentaron los periodistas Janine Zuñiga y Kimball Taylor en Tijuana la década pasada, cuando, según sus investigaciones, un ingenioso coyote ideó como estrategia la de hacer cruzar pedaleando a miles de migrantes bajo las narices de la border patrol, burlando así uno de los cruces fronterizos más custodiados del mundo.
Ese potencial, tiene que ver con la versatilidad de la bicicleta, y con esa sutileza con la que puede llegar a atravesar inadvertidamente territorios. Un factor calculado, entre otros, por los ejércitos de muchos países cuando, allá por los albores del siglo XX, decidieron usarlo como instrumento estratégico para la ofensiva y crearon sus batallones ciclistas. Para el comandante en retiro, Alan C. Headrick, una de las muestras más contundentes de esa capacidad la dieron los japonenses durante la Campaña de Malasia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió casi al mismo tiempo en que bombardeaban Pearl Harbor, en diciembre de 1941. El teniente Yamashita, quien dirigía la operación, decidió cambiar los caballos por bicicletas para hacerle frente a la jungla malaya. Las intensas temperaturas, su orografía intimidante y una vegetación impenetrable, hacían del vehículo a dos ruedas un mejor medio para el asalto, tal como quedó demostrado cuando las defensas inglesas precipitaron clamorosamente ante ese que Headrick llamó un verdadero blietzkrieg ciclista.
El hecho de que hoy la discreción de la bicicleta derive sobre todo de estigmas que la arrinconan en los márgenes, no es sino prueba de la destreza con la que las personas que migran explotan a su favor los huecos abiertos por los prejuicios sociales. Si, por un lado, las nociones de progreso condenan al ciclista promedio a ocupar un lugar secundario en las escalas, a invisibilizarlo tanto en las calles como dentro de los paradigmas de éxito que rigen la vida actual, por el otro, abren también una puerta para aquellos a quienes interesa pasar desapercibidos. En ese sentido, la bicicleta es un buen camuflaje para transitar un país en el que la autoridad detiene más migrantes que criminales al día.
La contracara de ese beneficio es que en México los márgenes son también los feudos donde medra la delincuencia, donde la inoperancia gubernamental genera territorios en los que rige la ley del más fuerte, y, en este caso, el más fuerte suele ser siempre un criminal. En este punto, el pedaleo migrante se convierte en un cicloviaje que raya en lo mortífero, que comparte todos los riesgos que asolan a quien osa atravesar un país desbordante de hostilidades. Ahí está San Fernando, Tamaulipas como ejemplo, ahí están las cajas de cientos de tráileres como ejemplo, ahí está la infausta curva de Chiapa de Corzo como ejemplo. Recordatorios cuyo vergonzoso mensaje dice que atravesar México cuando se migra es desplazarse a merced de una necropolítica de la movilidad que se ensaña con los más débiles.
Otro problema, y esto lo sabe cualquier ciclista, es que pedalear calles y carreteras es encontrarse sujeto a todas las injusticias espaciales de un sistema de movilidad pensado para favorecer motores y no a seres humanos. Por ello, las luchas emprendidas por los colectivos ciclistas del país podrían favorecer también indirectamente la causa migrante. Los derechos de estos, a su vez, podrían sumarse como uno más de los argumentos a favor de la pacificación de calles y carreteras en aras de lograr una redistribución realmente democrática de los espacios comunes. Para las personas migrantes, la accesibilidad, seguridad e inclusión de las que habla el 4º constitucional que tutela el derecho a la movilidad, están estrechamente conectadas no solamente a las posibilidades de disfrutar dignamente el espacio público, sino a las de sobrevivir, a las de alcanzar sueños y edificar proyectos de vida.
Pero las semejanzas que acercan a unos y a otros no permiten tampoco la comparación. El ciclista urbano necesita que la ciudad en la que se mueve lo tenga en consideración, el migrante que pedalea se mueve con la esperanza de que una ciudad lo adopte. En las espaldas de este último, se acumulan todas las vulnerabilidades del primero, mas todas aquellas que le asigna la etiqueta de la clandestinidad que las hegemonías internacionales de la segregación le imponen arbitrariamente. Si el ciclista urbano es víctima de políticas públicas deficientes y ciudadanías de miras obtusas para las que resulta un estorbo, el ciclista migrante lo es de cacerías globales que lo criminalizan frontera tras frontera como si de un forajido se tratara.
Dice el periodista neoyorquino Jody Rosen que, en los Estados Unidos, la cultura del automóvil y el fascismo que se encuentra actualmente en gestación son aliados naturales. Lo dice porque para las derechas suenan las alarmas cada que algún exponente de izquierda pretende aplicar políticas humanistas, como aquellas que dentro del ámbito de la movilidad pugnan por poner en el centro a las personas y no a las máquinas. Su afirmación no está muy lejos de la realidad, en los años cuarenta del siglo pasado, el fascismo italiano, temiendo su uso subversivo, llegó a prohibir la circulación de bicicletas en las ciudades.
Por eso, el hecho de que el migrante, una figura proscrita en las ideologías más repugnantes de la modernidad, viaje sobre una bicicleta, un medio igualmente despreciado por esa misma matriz de pensamiento, representa una expresión de coraje y dignidad por partida doble. Hace unos años la proclama “podemos estar orgullosos de haber elegido la bicicleta” fue el estandarte que Chris Carlsson y sus compañeros en San Francisco enarbolaron para defender su derecho a pedalear seguros en la ciudad, y que poco después daría la vuelta al mundo. Hoy, la diáspora migrante se erige en una masa con un sentido crítico aun más profundo, que cuestiona no solamente las injusticias que padece quien se mueve siendo vulnerable, sino al sistema mismo de la movilidad global basado en pasaportes y garitas que funcionan como filtros para la clasificación racial.
El migrante que pedalea, que adapta su bicicleta para transportar a sus acompañantes, que riega las carreteras con su sudor remolcando el equipaje del compañero, reivindica el cariz popular de la bicicleta como herramienta de masas para la resistencia y para la insubordinación. Se refrenda, así, al vehículo de las dos ruedas como el instrumento emancipador que ya antes ha servido a otras causas, como la ecologista, la socialista o la feminista para desafiar a los órdenes establecidos. El migrante escenifica, de este modo, un sur que se ha subido a un par de ruedas y se moviliza dispuesto a tomar por asalto las fronteras y los muros erigidos para contenerlo. Aquí hay un éxodo pedaleante decidido a plantarle la cara a las tiranías de una geopolítica obstinada en alejar a las personas de los centros de poder que han saqueado históricamente las naciones que hoy los expulsan.
Hay belleza en un pueblo que migra para modificar los mapas, dice la escritora venezolana Arianna de Sousa-García desde su exilio. La hay así mismo en quien monta un velocípedo impulsado por el propio coraje y las ganas de salir adelante aun con todos los vientos soplando en contra. Y, aunque sería iluso esperar que los órdenes que hoy fungen como cadeneros del mundo caigan únicamente a fuerza de pedalazos, cuando uno ve las carreteras llenas de migrantes, el hecho de prestarles la mano, o de equiparlos con una bicicleta, puede llegar a ser también, como me dijo hace poco un amigo, propinarle una buena patada en las bolas al imperialismo.
* Con agradecimiento a la doctora Carmen Fernández Casanueva, quien brindó todas la facilidades que hicieron posible esta pequeña investigación.






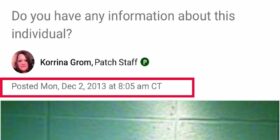


No comments yet.