Mi amigo Yoel

Eduardo Roca (Choco), Bemba Colorá. 2013. Colagrafía. 88×108 cm
Yoel y yo fuimos amigos desde la infancia. Él fue siempre el más alto de las formaciones con pañoleta azul o roja para entrar a las aulas de la primaria y a mí me tocaba delante suyo. Eso nos hizo cómplices de todas las pillerías estudiantiles. El deporte no era lo nuestro, nos gustaba y tirábamos patadas salvajes en el fútbol y algunas rectas o curvas dignas de elogios en el béisbol, pero siempre que podíamos nos escaqueábamos ante el talento de nuestros compañeros.
Ada, la madre de Yoel, y mi madre se hicieron amigas en la rutina de dejarnos en la puerta de la escuela y acompañarnos en los matutinos o vespertinos. La amistad de las dos mujeres humildes y honradas perduró con el paso de los años porque, además, compartían una desconfianza profunda hacia los que se creían superiores. Ada asumió con frecuencia el liderazgo de la comunidad de padres y madres de familia de la escuela primaria del heterogéneo y popular barrio de Pueblo Nuevo, la Manolo Garrido. Preocupadísima por acompañar y apoyar todas las actividades escolares y, sobre todo, muy atenta a Yoel porque aquel flaco estilo jabalina con rostro alargado, era de “ampanga” y había que “traerlo de las orejas.”
Yoel siempre se sentaba en la primera fila del aula. Sin embargo, no siempre podía distinguir bien la pizarra con aquellos culos de botella que eran su cruz. El aprendizaje de Yoel estuvo mediado por esa discapacidad visual. También su sociabilidad porque era el centro de múltiples agresiones y acosos escolares, siendo la mayoría de las veces las víctimas directas o indirectas los anteojos. De tal manera que Ada era una cliente asidua con el caso de Yoel en la óptica que estaba en el centro del pueblo, en Sagua La Grade. La familia no ganaba para sostener aquel tren, pero se las apañaba. Era tanta la mecha que un día Yoel se apareció con unas ligas elásticas que sujetaban las patas de los espejuelos por detrás de la cabeza. El pobre niño parecía un tiraflechas, tirapiedras o resortera en tensión, a punto de dispararse. Imagínense ustedes cómo fue la guasanga ese día.
Nos reuníamos a estudiar un día sí y otro también en casa de nuestra amiga Mariela. Mariela, Sianache, Yoel y yo éramos el “círculo de estudios” donde nos ayudábamos mutuamente a repasar, hacer las tareas y prepararnos para los exámenes. Parecía que estudiábamos mucho porque gastábamos una gran cantidad de barritas de tiza en un pizarrón improvisado que era como un guayo de cernir arena. Tati, la mamá de Mariela, era nuestra genial, desenfadada y siempre entrañable anfitriona mientras la Tremenda Corte, los horóscopos, algunos anuncios o la novela Esmeralda, trasmitidas por unas ondas radiales desde más de 90 millas, eran el soundtrack de cada jornada. Escuchar estaciones como “La Cubanísima” era muy común durante los años ochenta en muchos hogares de la villa del Undoso lo que ameritó más de un estudio psicosocial. Cada vez que Yoel llegaba, con aquel paso siempre desordenado que traía, Tati nos avisaba desde su sillón ubicado en la acera del frente con el típico humor racializado de los cubanos: “¡Le cayó la mosca a la leche!”
En sexto grado, una mañana en medio de nuestras clases de español o historia, no recuerdo bien, con la maestra Esther Álvarez, sopló un aire fuerte que atravesó todo el salón y sentimos un grito profundo de Yoel: “¡Aaayyyy!”. Todos nos quedamos inmóviles. Acto y seguido se decretó el estado de sitio: “La madre pa´l que se mueva…”, creo haber dicho bajo los ojos regañones de Esther, que era vecina y amiga de mi familia, pero durísima conmigo lo cual le agradeceré siempre. Yoel se movía a tientas y al no encontrar el objeto buscado estalló en el llanto que más me ha estremecido en mi vida. No había consuelo para el mar de lágrimas. Arelis que era la más grande y jodedora de todo el grupo le gritó desde una esquina: “Deja esas lágrimas de cocodrilo, negro. Lo vamos a encontrar”. Todo el mundo estaba en cuatro patas buscando aquel minúsculo objeto que le devolvería la vista y la vida a Yoel. En eso, otro listillo del aula que estaba parado en el balcón que daba a la Calzada de Oña, vio que el padre de Yoel salía por las puertas de los legendarios Talleres Ferroviarios y le sopló: “A Yoel se le perdió un lente…”. Mientras el fornido hombre se llevaba las manos a la cabeza, Yoel le metió el acelerador a la lloradera y agregó algunos quejidos provocando que el lente del ojo izquierdo también volará por el aire. Por suerte, el cristalino quedó atascado en el mar de lágrimas y mocos acumulados encima de la mesa. Luego de varias llamadas al orden y una nueva campaña de búsqueda y captura, la mano menuda de Mariela se alzó y en lo alto exhibió el preciado cristal. Yoel suspiró, lo tomó y, cumpliendo las normas sanitarias, lo ensalivó para finalmente colocarlo en su rojísimo ojo derecho. Comprobado el éxito de la operación, Yoel nos regaló a todos una sonrisa tan plena, de oreja a oreja, que solo puedo compararla con las icónicas que Bola de Nieve regalaba al término de cada canción entre aplausos.

Alfredo Sosabravo, Personaje con pájaro. 2006, Oleo y collage sobre lienso, 31.4x 23. 8 pulgadas
El llanto de Yoel me estremeció profundamente. Entendí que él no podía encontrar ninguna calma estoica como quizá alguno de sus antepasados esclavizados por el hacendado Domingo Betharte, el dueño de los tristemente famosos almacenes donde estaban los reconcentrados de Weyler. La familia de Yoel, obrera y luchadora, había hecho grandes esfuerzos para poder sufragar todos los gastos de los lentes de contacto, los viajes a la Ciudad de La Habana para las consultas en la Liga Contra La Ceguera y para el diario vivir. Su deber era cuidar aquellos ojos artificiales como su vida misma porque eran una alternativa para contener su miopía galopante, por lo que su falta le pesaba moralmente demasiado, la consideraba imperdonable y no sabía cómo le haría frente a todo. Por si fuera poco, la pérdida significaba volver a los culos de botella y al bullying.
Otro lamento muy distinto fue el de aquel día en que como aprendiz de barbero le dejé tremenda cucaracha a Yoel en su cabeza. Resulta que, en medio de unas prácticas preparatorias para las exposiciones municipales en el círculo de interés de Barbería, hacían falta voluntarios y Yoel, viendo que era yo el barbero de turno, dio el paso al frente. Fiel a su confianza y con toda profesionalidad, empecé todo el ritual y la verdad es que el pelo le estaba quedando de maravilla, parejo como alfombra de lana bien tejida, lo que elogió hasta el instructor. Todo iba bien hasta que la pesada tijera se me hundió en el centro del güiro. ¡Avemaría! ¡Para qué fue aquello! Yoel pregunto: “¿Qué pasóóó?” A lo que respondí: “Nada, compadre. ¿Pa´qué te moviste?”. “Oye, yo no me he movido. Estoy tieso como una tusa [olote] de maíz. No me vayas a desgraciar la única gracia que tengo en la vida”, me replicó. Moví el sillón para que no viera nada en el espejo e intenté corregir desenrollando el cabello y rebajando más el corte a un estilo militar, pero el daño estaba hecho. Sianache corrió en mi auxilio como muchas veces desde que teníamos diez años e íbamos juntos y solitos con otras batas blancas a un círculo de producciones químicas. La verdad que ella sí era la bárbara en el arte de la pelada. Juntos resolvimos como pudimos y, al final, Yoel estaba tan repelado que parecía un lápiz acabadito de sacar punta casi listo para el servicio militar. Cuando el negro se vio bien de cerca frente al espejo solo atinó a decir en medio del silencio sepulcral de todos los compañeros: “Me mataste. Acabaste conmigo. ¡Tremeda tusá!” Temeroso y bajito, pero socarronamente, riposté con la mano en su hombro: “Pero sigues siendo un león… tusao, pero un león orgulloso de su melena.” El grupo estalló en risitas.
Fuimos amigos de Yoel toda la vida. Hicimos la secundaria en escuelas distintas: él y Madelaine, en la Máximo Gómez; Mariela, Sianache y yo, en la Roberto Mederos. Sin embargo, siempre seguimos cercanos y, algunas veces, estudiábamos juntos. Luego, me fui alejando del pueblo porque hice fuera el bachillerato y la universidad y, quedé trabajando en La Habana y, más tarde, en México. Mariela siguió lidiando con Yoel porque se reencontraron para estudiar y graduarse en el Politécnico de Economía de Sagua. Ella fue la celestina de muchas de nuestras relaciones y presentó a Yoel y a Regla, de quien él se enamoró perdidamente. Cada vez que regresaba de vacaciones encontraba menos amigos porque emprendían nuevos caminos para sus vidas en otros rumbos, pero Yoel siempre estaba allí, feliz, “pasmao”, y atrás de una pila de jevas. Siempre que nos vimos recordamos con entrañable cariño las cariocas de Yoya, los esquicitos discos de coco de la abuela de Zarahy, las fajoteras a la salida de la escuela, las travesuras con las hojitas de pino en las maletas de libros o en las meriendas donde los reyes imperecederos eran los matahambres o masareales.
Este negro jodedor y bullanguero, con voz de tenor o akpwón afrocubano nunca descubierta, no dejó de visitar con frecuencia a mis padres. Entraba como un vendaval por el pasillo lateral de la casa gritando: “¡Miriam! ¡Miriam: dame dulce!”. Y luego de las risas y chascarrillos que alegraban el día y de zamparse su plato de los dulces caseros de la temporada, pero antes de preguntar por si había café, inquiría con voz familiar: “¿Y Alai…? ¿Supiste de él? ¿Cómo está? ¿Cuándo viene?” Otras veces, pasaba por el frente de la casa en bicicleta a todo desmadre y con un reguero de patas tremendo rumbo al Barrio de Laredo donde los asuntos de faldas siempre lo llamaban y pregonaba a puro pulmón el saludo de rigor y el anuncio de la próxima visita.
Dicen que mi amigo, el negro Yoel, murió de cirrosis hepática pues el alcohol fue un refugio para ahogar las penas y vivir muriendo. Dicen que tuvo problemas laborales en el Hogar de Ancianos donde trabajaba. No lo sé, pero sí sé que mi amigo murió asfixiado por una nota musical desesperada por salir de su garganta.






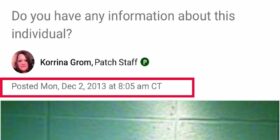


No comments yet.