Café Avenida
En El vértigo horizontal, Juan Villoro reúne una serie de relatos acerca de la manera tan peculiar como suele convivir, explorar y describir la hazaña de experimentar la Ciudad de México. Usando como metáfora del muestrario con que su pluma acomete a la bestia urbana, uno literalmente transita por una prosa que estimula la imaginación sobre los niños de la calle, el comerciante ambulante, una protesta social o un poeta nunca reconocido porque sus retazos de vida se esfumaron en el instante en que fueron invocados. Por ahí desfilan personajes ordinarios y no menos extraordinarios artistas, académicos, intelectuales, poetas y uno que otro hijuepueta.
El vértigo horizontal es la ciudad vivida, pero también se trata de la urbe reflexionada, analizada con el fin de encontrar los enigmas más fascinantes y recónditos. Es la ciudad captada por el denodado esfuerzo de mantener el diálogo con ella misma y con quienes la habitan y tratan de domesticarla.
A través de las distintas acometidas uno encuentra los lugares de refugio, el mapa escrito en arameo para no encontrar lo que se busca, pero siempre llegar a tiempo después de una travesía de al menos dos horas en la salvaje y frenética carrera tanto de vehículos, como de personas. El auto, nos recuerda Villoro, se convierte en un habitáculo cuando se emprende un largo viaje para llegar de un punto a otro del entorno urbano.
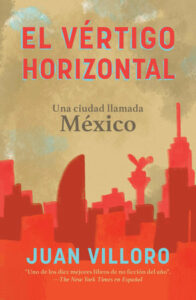
Se trata de retablos que a Villoro le han publicado en diversos medios de comunicación donde a menudo escribe. El reunir material que ya ha visto la luz no es necesariamente algo de mi especial predilección, puesto que creo el impulso que lo motiva es sobre todo una obsesión por mantenerse vigente en el mercado de publicaciones, pero en este libro se tiene como trasfondo a la ciudad, cosa que hace atractiva su lectura. Además, se tiene la ventaja de leerse acometiendo alguna de sus partes o de corrido, sin demeritar las destrezas y calidad estilísticas del autor para crear mundos paralelos de lo que nos sucede a diario.
Me detengo en la narrativa acerca de las cafeterías, sus clientes más asiduos y las interminables conversaciones. En principio, nos recuerda el sonido particular con que se convoca al mesero con el fin de terminar una obra dejada a medias que germina con el siempre apetecible café con leche y recalar en la invocación algo incómoda para los intelectuales de café porque interpretan la realidad sin tomarse la molestia de visitarla. Los intelectuales de café frecuentan estos espacios para nutrir de fantasías la realidad de sus delirios, pero difícilmente se atreven a encararla.
En aparente contradicción con un niño de escasos 10 o 12 años que uno supondría se dedicase al juego y los deberes escolares, conservo buenos recuerdos cuando acompañaba a mi padre entre pláticas de adultos y sorbos de café en las calurosas tardes de la capital chiapaneca. Podía soportar hasta dos horas de conversaciones que cruzaban por los sinuosos caminos de la política, hasta la mecánica o los remedios para resistir los achaques y el infortunio de las enfermedades. Resistía porque después de media hora mi condición estoica sería recompensada con un panquecito casero hecho a base de natas.
Por las tardes, el Café Avenida resultaba un hervidero de todo tipo de frecuentes y consuetudinarios visitantes. Políticos, periodistas, oficinistas y uno que otro vendedor de billetes de lotería, así como los infaltables boleros. La repostería era pobre, pero excelsa y el principal producto era el café que se ofrecía en taza o se vendía al público en grano o molido. En no más de 8 o 10 mesas se atendía a buena cantidad de adictos al café que charlaban amenamente. En ocasiones, las conversaciones trascendían los espacios acotados de cada una de las mesas para convertirse en una melodía sincopada de intercambio de opiniones, como una suerte de concierto entre grillos y pericos.
No menos seductora y enigmática resultaba la intempestiva presencia de un viejo español cascarrabias que sabía romper la monotonía y las conversaciones hechas sobre la base de buenos modales, como escasas discrepancias. Nunca olvidé su nombre y con la machacona insistencia de un niño de esas edades, reiteraba cada vez que podía que mi padre me dijera el nombre de aquel personaje. Don Amadeo Erauskin Carasa, a quien reconocía como un español fue, sin pretenderlo, alguien de quien guardo recuerdos entrañables por la fuerza de sus ideas y su antipedagogía de hacer evidentes sus desacuerdos.
No recuerdo haber cruzado palabra alguna con don Amadeo, pero en un mundo de adultos y en un territorio tan ignoto de derechos, era prudente guardar energías para mejores tiempos y simplemente escuchar con alguna atención el fluir de ideas y comportamientos. Sin embargo, dejó su huella cuando alguna vez le preguntaron si volvería a España y contestó de manera volcánica: ¿Qué, yo claudicar? Mientras esté Franco, nunca volveré a España, escupió rabioso a los cuatro vientos. Después me enteré que sus amigos españoles residentes en Tuxtla le habían ofrecido pagarle el boleto de avión para regresar a España y visitar a sus familiares, cosa que desde luego rechazó.
No comulgo con la didáctica del improperio y la estridencia, pero acepto que pueden existir genuinas ideas mientras se deslizan desplantes inapropiados. No soy un santo y tampoco tengo aversión a las malas palabras. Para todo hay el momento y el lugar apropiado. Acepto, también, el derecho a tener ideas en contrario y expresarlas con la fuerza de las convicciones, pero jamás aceptaré un temperamento que no logra mantener bajo control sus sentimientos más básicos.
Sin embargo, debo agradecerle a don Amadeo que me enseñara a pesar de lo tosco de su didáctica que los buenos debates no se dan solamente con buenos modales, sino frente aquellos que no comulgan con nuestras ideas y el respeto que merecen mientras templan su carácter con la firme convicción de sus pensamientos. Jamás conocí a alguien con tan profunda coherencia moral, ni mis maestros de marxismo podían sucumbir ante el embrujo del capitalismo cuando nos ofrece el suficiente confort de nuestra cada vez precaria vida académica, pero que resulta un privilegio frente a la abyecta desigualdad y la exclusión imperantes. Mi tocayo Huerta supo interpretar muy bien estos dilemas que van quedando cada vez más en el olvido.









No comments yet.