Por las librerías de donceles

© Típica librería de viejo. Calle de Donceles, ciudad de México. c2008
A Sonia y Robert, libreros amigos
[Segunda y última parte]. Entré a las dos de la tarde, dejé la mochila en la caja, me olvidé del tiempo, de la sed y el hambre y… cuando volví en mí, ya eran casi las siete de la noche. De pronto no supe en donde era atrás o adelante, dónde había quedado la caja y el baño. ¡Estaba a la mitad de un laberinto! Todo iluminado con luces tenues, incandescentes, amarillas. Todos los pasillos de madera y libros me parecieron iguales; arriba, abajo y a los lados. Ni un alma circulaba por entre ellos a excepción de la mía. Ni una voz ni un susurro sino tan sólo voces lejanas, y sin embargo… no sentí angustia ni temor ni inquietud alguna, sino —cosa extraña—, sólo el poder de la magia. La magia de los anaqueles y estantes cuyos libros me observaban festivos, agradecidos y hasta con guiños y alguna sonrisa.
—¡No te vayas! —creí que me decían—. Ven. No nos abandones. Pues en cuanto salgas se apagarán las luces, quedaremos en la obscuridad y… ¡Se suspenderá nuestra vida!
Aspiré profundo, avancé hasta un crucero en donde había más aire y el techo se elevaba. Fue entonces que grité bien fuerte:
—¡Hola hola! Ya me voy. Quiero salir, pero no encuentro el camino.
Pronto se encendieron otras luces. Apareció una muchacha sin par, morena y agradable. Quien, enfundada en su delantal de mezclilla azul, me dijo “venga”, al tiempo que me condujo a la salida.
—¡Y ni se preocupe, buen hombre! —exclamó, mientras le seguía—, pues usted no es la primera persona que se nos pierde.
Absorto e introvertido aún, no supe qué responder sino tan sólo un “muchas gracias”.
.
De modo que así de increíbles son las visitas a las librerías de viejo, aquí y en cualquier parte del mundo. En ocasiones limpias y ordenadas como las galerías y museos, o como las clínicas o la sala de tu casa, aunque en veces sucias, desordenadas y obscuras. En la mayor parte de los casos auténticos laberintos, provistos de caracoles, desniveles y dobles techos. Entrepaños y libreros altos —tan altos como las casonas que las albergan—, mesas en ocasiones atestadas, y verdaderos cerros de libros sin clasificar. Almacenes en donde regularmente encuentras lo que no buscas, pero ello mismo te sorprende. Aunque ahí también, finalmente encuentras lo que se te ha escabullido por años y entonces eres el más feliz de los mortales.
Recreas en ellas, todas, absolutamente todas las áreas y resquicios del conocimiento. Reencuentras los libros y cuadernos de tu escuela primaria. Los de la Secundaria y el Bachillerato. Y junto con ellos reanimas la memoria de tus antiguos compañeros y maestros. Ciencias, matemáticas, biología, bosques y anatomía. Religiones, filosofía, biblias y nuevos testamentos. Oraciones, lenguas, pueblos indios y antropología. Juegos, rondas, cantos y juguetes. Sexo, sexualidad, historia y literatura. Autores y más autores; modernos, clásicos y desconocidos. Enciclopedias, diccionarios, libros de recetas médicas y de cocina. Geografía, repostería, viajes y viajeros. Trucos, magia, brujería y adivinanceros.
Todo, absolutamente todo el saber antiguo, el pasado de moda, el moderno y el contemporáneo, e incluso aquí podrías encontrar aquellos tesoros que te maravillaron de niño: tus cuadernillos ilustrados del kínder, los viejos “libros de texto gratuito” también llamados Libros de la Patria y… en mi caso, aquel encuentro en el que tiemblo de emoción: cuando al medio día en alguno de estos sitios, avanzo… visualmente penetro los libros, espulgo con mis dedos y ¡Saz! ¡He ahí mi antiguo libro de Historia Sagrada! El mismo que leímos en el colegio de las monjas, en cuarto o quinto año de Primaria. El de tapas duras e ilustraciones vívidas sobre los pasajes del antiguo y nuevo testamentos.
Y dos o tres momentos excepcionales también recuerdo: 1. El día que tras mi búsqueda incesante doy con una de las primeras novelas de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, contemporánea de La Hojarasca, la de 1955. 2. La ocasión en que sin buscarla dieron mis ojos con Asalto Nocturno (Joaquín Mortíz, 1975), una de las compilaciones cuenteras más sonadas de Eraclio Zepeda, el gran chiapense, y 3. El momento en que el indispensable Manual del arquitecto descalzo de Johan Van Lengen vuelve a mis manos, luego de su hurto años atrás en mi propia casa. Ello a raíz de que, en una de estas librerías, quien me precede en la caja lo lleva entre sus hallazgos, aunque de último momento decide abandonarlo.
Finalmente, cosa aparte fue mi indescriptible felicidad más reciente: haberme topado precisamente, en uno de los almacenes de la calle de Donceles, con el texto más escurridizo de mi vida, luego de más de veinte años de búsqueda: el Diccionario de aztequismos de don Cecilio Agustín Robelo, filólogo mexicano, obra invaluable impresa por única vez en 1904.
Larga vida pues a las librerías de viejo del mundo. Larga vida a los viejos libreros de viejo.
cruzcoutino@gmail.com agradece retroalimentación.







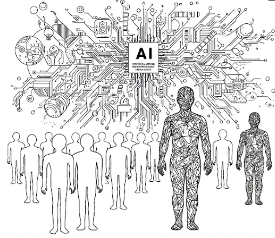

No comments yet.