Stephens en la frontera comiteca, año 1840

© Dibujo de Catherwood. Algún río en la frontera de México. c1840.
Descendimos por uno de los senderos más abruptos y pedregosos con que nos hubiésemos topado hasta entonces en la región, cruzando en un sentido y en otro mediante una ruta en zig-zag por la ladera de la eminencia, prolongando el descenso quizás hasta una milla y media. Muy pronto llegamos a la orilla de un hermoso río que corría a lo largo del valle, orlado en ambas márgenes por inmensos árboles que extendían sus ramas hasta la ribera opuesta, y cuyas raíces bañaba la corriente; y si bien más allá el llano era seco y árido, ellos permanecían verdes y lozanos.
Seguimos su curso sobre nuestras monturas y llegamos a un puente colgante de apariencia y construcción primitivas, llamado por los nativos la hamaca, el cual existía allí desde tiempo inmemorial. Estaba hecho de mimbres trenzados en forma de cuerdas, colocadas éstas como a tres pies de distancia una de la otra, y tendidas a través del río con una malla colgante de enredaderas, con los extremos atados a los troncos de dos árboles opuestos.
Se hallaba suspendido como a veinticinco pies de altura sobre el río, que aquí tenía unos ochenta pies de ancho, y estaba sostenido en distintas partes por bejucos atados a las ramas. Se ascendía a él por una tosca escala que conducía hasta una plataforma en la horquilla del árbol. En la parte inferior de la hamaca había dos o tres palos sobre los cuales caminar. Se mecía con el viento y era un inestable y un tanto inseguro medio de transporte. Desde el centro, la vista del río en ambos sentidos, bajo los arcos de los árboles, era hermosa; y hacia cualquier dirección la hamaca constituía un objeto de la más pintoresca apariencia.
Proseguimos hacia el pueblo y, después de una breve pausa y de fumar con el alcalde, continuamos sobre nuestras monturas hacia el extremo final del valle, y tras un empinado y pedregoso ascenso, a las doce y veinte minutos alcanzamos el terreno plano en la parte superior. Aquí desmontamos, le quitamos el freno a las mulas, y nos sentamos a esperar a nuestros indios, mirando hacia abajo el hondo y oculto valle, y hacia el fondo, la gran fila de cordilleras, coronadas por la Sierra Madre, que parecía una barrera apta para separar dos mundos.
Libres de toda aprensión, nos hallábamos ahora en pleno goce de la agreste región y del rústico modo de viajar. Pero nuestros pobres indios quizá no lo disfrutaran tanto. La carga habitual era de tres a cuatro arrobas, de setenta y cinco a cien libras; las nuestras no pesaban más de cincuenta; pero el sudor rodaba a chorros sobre sus cuerpos desnudos, y cada miembro les temblaba.
Después de un breve descanso, emprendieron de nuevo la marcha. El día era caluroso y sofocante, el terreno seco, árido y pedregoso. Realizamos dos pronunciados descensos y llegamos al rio Dolores [probablemente actual río Azul]. En ambas márgenes había grandes árboles que proporcionaban una hermosa sombra, la cual, tras nuestra abrasadora marcha a caballo, encontramos deliciosa. El río tenía unos trescientos pies de ancho [91 m]. En la estación de lluvias era intransitable, pero en la de secas no tenía más de tres o cuatro pies de profundidad; era muy claro y de color verde pardusco, probablemente a causa del reflejo de los árboles. No habíamos tomado agua desde que dejamos el puente colgante, y tanto las mulas como nosotros bebimos sin medida.
Permanecimos aquí media hora; y entonces ciertos temores, que habían estado más o menos vigentes todo el tiempo, nos hicieron sentir muy incómodos. Nos aproximábamos, estando ya muy cerca de ella, a la frontera de México. Este camino era tan poco transitado que, tal como se nos informó, no contaba con una guardia permanente; no obstante, piquetes de soldados recorrían toda la línea fronteriza para impedir el contrabando, los cuales podrían considerarnos a nosotros mismos como tal. Nuestros pasaportes eran válidos para salir de América Central; pero para entrar a México se precisaba el pasaporte de las autoridades mexicanas en Ciudad Real [ San Cristóbal de Las Casas], a cuatro jornadas de distancia. La palabra volver no formaba parte de nuestro vocabulario; quizás nos veríamos obligados a aguardar en la selva hasta que pudiéramos enviar por uno.
En media hora llegamos al río Lagartero [río San Gregorio], la línea limítrofe entre Guatemala y México, una escena de agreste e incomparable belleza, con riberas sombreadas por algunos de los árboles más majestuosos de las selvas tropicales, con agua tan clara como el cristal y peces de un pie de largo, retozando en ella tan mansamente como si no hubiera anzuelos. No se veía soldado alguno; todo estaba tan desolado corno si ningún ser humano hubiese cruzado la frontera jamás.
Tras una deliberación momentánea acerca del lado en el cual acamparíamos, determinamos establecernos en México. Yo iba montado en el caballo de Pawling, y lo espoleé para que entrara al agua, a fin de ser el primero en llegar a tierra. Con una sola zambullida sus patas delanteras ya no tocaron el fondo y mis piernas quedaron bajo el agua. Vacilé por un instante; pero como el agua subió hasta mis pistoleras, mi entusiasmo cedió, y volví hacia América Central. Según descubrimos más tarde, el agua tenía entre diez y doce pies de profundidad [algo más de tres metros].
Esperamos a los indios, con cierta duda sobre si sería posible, en todo caso, cruzar con el equipaje. Hacia arriba, a corta distancia, había un borde de rocas que formaba unos rápidos, sobre el cual había existido un puente con arco de madera y contrafuertes de piedra, éstos últimos aún en pie, pues el puente había sido arrastrado por la crecida de las aguas siete años antes.
cruzcoutino@gmail.com agradece retroalimentación.
Otras crónicas en cronicasdefronter.blogspot.mx






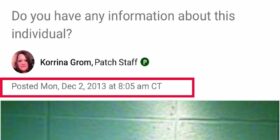


No comments yet.