Anular o castigar, dilema electoral
Abstenerse, anular o castigar. En estos tres escenarios se despliega el dilema de los ciudadanos descontentos con la política, los políticos y con la mala calidad de nuestra democracia actual que el 7 de junio próximo tendrá en las urnas una formidable prueba de legitimidad.
Está demostrado que el abstencionismo por sí solo no representa un factor de presión determinante para modificar el sistema político. En los dos últimos comicios intermedios (2003 y 2009) ese fenómeno electoral alcanzó porcentajes arriba del 55 por ciento, pero ello no provocó más que una efímera y estéril preocupación en la clase política, instituciones electorales y gobierno. Si acaso, se puso énfasis en desplegar intensas campañas de sensibilización sobre las virtudes de la democracia y de ejercer el derecho al voto, pero no más. Lejos de significar una espuela para modificar la cultura política que ha provocado el ausentismo electoral, se asumió el abstencionismo como un elemento inocuo y “tolerable” que no afectaba el funcionamiento del régimen político y por lo mismo se podía convivir con él sin riesgos.
En este sentido, el sufragio no depositado en la urna, entendido como un potencial voto de naturaleza crítica, beneficia a los partidos que detentan el poder y en general al mantenimiento del estatus quo. Sólo si el abstencionismo llegara a niveles alarmantes de un 70 por ciento, tal vez pudiera generar una reacción reformadora, pero es un escenario poco probable porque el “voto duro” y las clientelas que pueden movilizar los partidos el día de la elección, suman el número suficiente para mantener el fenómeno en un rango “tolerable”, incluso de 60 por ciento.
Los que se decantan por la opción del “anulismo”, argumentan por su parte que ir a la casilla a anular la boleta es una forma más directa y efectiva de manifestar su descontento con los partidos y los políticos. Creen que la invalidación del voto tendrá un mayor efecto de deslegitimación y obligará a la clase política a tomar plena conciencia del desprecio que se le tiene y a regenerarse limitando sus privilegios y dando mayor poder a los ciudadanos. Sin embargo, en términos prácticos esa postura tampoco impactaría en la correlación de fuerzas del Congreso federal, pues los votos nulos no afectan la votación considerada legal; es decir, su efecto sólo es estadístico, ya que no están considerados como causal de anulación de una elección sea del porcentaje que fuere. En este sentido, el sufragio anulado –también de naturaleza potencialmente opositora—al no depositarse por una opción alternativa, beneficiaría a los partidos tradicionales que en mayor medida representan la podredumbre política que rechazan.
En la tercera vertiente del dilema está la opción del voto llamado “de castigo”, la cual pretende emitir un sufragio que sancione a los partidos que han degradado la democracia y premiar a los que podrían representar una alternativa refundadora (partidos nuevos y candidatos independientes), con el propósito de quitarle la hegemonía a las actuales mayorías en el Congreso. Una correlación de fuerzas distinta podría abrir el paso a reformas auténticas que saneen el sistema político, es la posibilidad que nos plantea.
En síntesis, desde una perspectiva pragmática, pareciera que esta última opción sería la más viable para poder intentar desde el espacio institucional algún cambio auténtico en el sistema político; mientras que los anulistas –si llegan a alcanzar un porcentaje significativo—dejarían en manos de los mismos partidos cuestionados la posibilidad del cambio, el voto de castigo queda esperanzado a que la iniciativa en teoría la tomen políticos honestos y menos comprometidos con los intereses del actual régimen.
Sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza licenciosa de nuestra política, nada nos garantiza que esos ciudadanos electos mantengan una postura vertical frente a los intentos de cooptación o ante las tentaciones del poder.
A la hora de emitir su voto, el elector puede tomar el riesgo; pero debe quedar claro que los cambios políticos más importantes en México se han dado luego de crisis del sistema acompañados de grandes movilizaciones populares (movimiento del 68, insurgencia cívica del 88 o la rebelión zapatista de 1994). En este sentido, lo que realmente garantizaría la transformación política es la organización, la vigilancia y la presión ciudadana sobre sus representantes. La participación social no debe quedarse en la urna, sino trascender a formas creativas y eficaces que creen vínculos renovados y responsables con los diputados. Los nuevos “grupos fácticos” de poder deben ser los intereses ciudadanos.







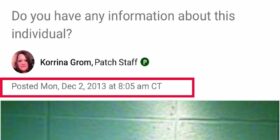


No comments yet.