Racismo a nuestro pesar
Los de mi generación, siendo aún pequeños, no reparamos nunca en las formas y comportamientos racistas de nuestras familias, incluidos nosotros mismos. Me refiero a quienes fuimos niños a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, establecidos a lo largo y ancho del valle del Grijalva, la tierra caliente. Nos parecía la cosa más natural del mundo nombrar con las palabras “indio”, “chamula”, “muco” y “cushte” a quienes no vestían ni hablaban como nosotros, así sus ropas fueran más elegantes que las nuestras, y confundiéramos a oaxaqueños con guatemaltecos.
Sabíamos que “bajaban” de la tierra fría, de Los Altos o de La Sierra y que allá vivían a sus anchas. Que venían a trabajar como asalariados en las labores agrícolas, o a “alquilar” tierras de labor bajo el régimen de aparcería. Acampaban en las fincas y en los ejidos entre junio y julio para sembrar maíz, frijol y calabaza, y luego, entre noviembre y enero, regresaban a sus pueblos con provisiones y plata.
Traían de vez en cuando, duraznos, manzanas, peras y camotillos. Los vendían de casa en casa, aunque en ocasiones ―recuerdo― ponían su tendal frente a la Presidencia, o junto al Parque. Los varones adultos usaban caites o botas de hule, las mujeres y niños iban descalzos y, yo creía —así me habían enseñado en la casa, en el colegio y en la calle— que era natural que durmieran en el suelo, que fueran analfabetas, que percibieran salarios menores que los de la gente del pueblo, que se emborracharan con posh hasta la ignominia, y que sólo comieran tortillas tiesas, chile, frijol y guash. Nos habían dicho que mientras nosotros bebíamos pozol de cacao dulce, ellos tomaban el suyo, arranciado o agrio.
Creía que todo eso era normal. Que los mestizos o ladinos del pueblo, éramos, válgame Dios, finos, educados, superiores. Incluso llegué a pensar con los amigos de la cuadra, que los indios eran una variedad o especie diferente de personas. O sea, que llegamos a creer a pie juntillas que no eran como nosotros y, al igual que otros antes, decidimos que los hablantes fuereños de otras lenguas, diferentes en sus atavíos, en sus alimentos y en todo lo demás, fueran por lo menos torpes. Sí. Torpes. ¡Ah…! Entonces es eso, pensábamos. Por eso es que no sabe” y no aprenden a hablar como nosotros. Por eso a la iglesia del Señor de Las Misericordias, llegan sólo a medio día, cuando todo está en silencio…
Y sí. Veíamos que no rezaban como nosotros. Sus soliloquios eran una mezcla de clamor, lloriqueo y canto, y bebían aguardientes mientras se consumían sus velas. Los niños siempre andaban moquientos, con sus caritas sucias, y las mujeres no usaban justanes ni pantaletas debajo de las enaguas. De acuerdo con esta visión, era obvio que a esa gente la veíamos con una mezcla de compasión y repugnancia. Así que la exclusión y el menosprecio hacia ellos, característica de la discriminación racial, e incluso de la discriminación socio-cultural, fue para los de mi generación cosa habitual, casi sagrada. Determinada por los usos y las costumbres imperantes y, en general, por el contexto y la historia regional.
Sin embargo, también es cierto que tal racismo, al menos en la zona central, nunca llegó a actitudes de extrema exclusión e intransigencia; como aún hasta hace poco se observaba en algunos ámbitos, hoy cada vez más achicados, en las ciudades ladinas alteñas, rodeadas de pueblos indios. Me refiero a San Cristóbal, Teopisca, Comitán, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Yajalón y etcéteras, en donde injusticia y arbitrariedad fueron el pan de todos los días, desde la época de la Colonia. Además de la exaltación identitaria de los mestizos, autoproclamados cashlanes.
Ni a dónde ir para esconder nuestros desplantes y actitudes. Ni cómo esconderlas si forman parte de nosotros mismos… Somos racistas insisto, y ello se observa aún hoy, tras veinte años del último levantamiento de los pueblos indios. Fácil es aún escuchar en la conversación de la calle: “bobo el indio”, “alzado el indio” o “ya parecés chamula, vos”. Incluso recién escuché que alguien le preguntó a otro —Oí… ¿llegó gente? —No, contestó aquel— puro indio. Y hay consejas “clásicas” que nos retratan de cuerpo entero: “no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre” decimos aún, frecuentemente. Refranes y otras expresiones racistas, que espero pronto traer a colación.
Otras crónicas en cronicasdefronter.blogspot.mx
cruzcoutino@gmail.com agradece retroalimentación.







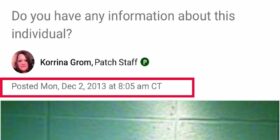


No comments yet.