Aprobar y reprobar
Para Sandrita de los Santos, quien me pidió que publicara de nueva cuenta este texto.
No hay nada más terrible, cuando se ejerce la docencia, que entregar calificaciones finales.
A nadie se complace: si un maestro pone buenas calificaciones, es rápidamente conocido como barco o buque trasatlántico, pero si reprueba a una buena cantidad de alumnos, no faltará quien lo bautice con un sobrenombre o que alguien más despiadado le raye su coche.
A mí no me ha sucedido nada de eso, pero sí empiezo a padecer, al final del semestre, una romería de peticiones de padres, amigos, novias o parientes de los posibles reprobados.
 Este semestre, los primeros en aparecer fueron dos señores compungidos que se me acercaron para abogar por su muchachito de 24 años, padre ya de familia, que por aquello de tener que trabajar para pagar su trago, había faltado a clases durante casi todo el curso.
Este semestre, los primeros en aparecer fueron dos señores compungidos que se me acercaron para abogar por su muchachito de 24 años, padre ya de familia, que por aquello de tener que trabajar para pagar su trago, había faltado a clases durante casi todo el curso.
Me hablaron del calvario del pobre muchachito, de su mala suerte con las mujeres, de su andar de aquí pa’llá en busca de felicidad y vocación.
“No lo vaya a reprobar”, me pidieron, “porque se va a suicidar, y eso le quedará en la conciencia”.
Se comprometieron a que el muchachito aquél, parrandeador como pocos, no faltaría más a mis clases de las siete de la madrugada, y que si de audacia se trataba, estaría dispuesto a entrevistar al presidente de la república mismo para aprobar la materia.
A los pocos días me visitó un amigo, a quien no veía desde la primaria, para decirme que su sobrina, quien padecía de insomnio a causa de decepciones amorosas, seguramente reprobaría por acumular más del 50 por ciento de inasistencias. Me pidió que fuera comprensivo y que le “brindara una oportunidad” en mi asignatura. “Es floja, pero inteligente”, me repitió varias veces, para que me quedara claro que esa muchacha, si se disponía, era capaz de convertirse en mejor entrevistadora que la Poniatowska.
Otro amigo, después de un rápido saludo telefónico, me pidió que no reprobara a su novia, no obstante que la susodicha, había entrado a mis clases sólo para escuchar, sin haberse molestado, en lo más mínimo, por entregar los trabajos. Era una esfinge, más muda, que la de Egipto.
Algunos prefieren encarar de frente la situación: “Ya, pue, profe, écheme una ayudadita”, y me cuentan entonces de su infancia abandonada, de la muerte de su perro, de sus trastabilleos momentáneos, de la mala salud de sus abuelitos octogenarios y de su tristeza incurable por la mala temporada de Jaguares.
Todo eso afecta, me dicen, y es imposible concentrarse con un mundo tan caótico y tan cruel como en el nuestro.
¿Cómo vamos aprobar su materia –me preguntan–, si todos los días nos están bombardeando con el calentamiento global, y el deshielo de los polos? ¿Cómo vamos a llegar a clases si el fin de semana mataron a un muchacho de 14 años, de la familia Martí? ¿Cómo cumplirle a usted si el barril de petróleo está imparable y la lluvia nos asusta todos los días?
Y yo me quedo, ante tanta romería de peticiones, con mi lista en la mano, deseoso que este momento injusto y terrible desapareciera de la docencia, que los reprobados se pusieran con su propio puño el cinco, y que yo, consternado, les suplicara –como lo han hecho los novios, los amigos y los padres solicitantes– que se pongan por lo menos un seis, un ocho o un diez de calificación.
Pero no, ellos se aferrarían a su destino, con la alegría juvenil que sólo lo puede brindar la incertidumbre del futuro.






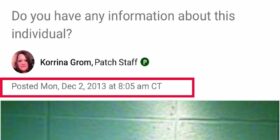


No comments yet.