La puerta del infierno (*)
Es la rendija invisible y silenciosa por la que se cuelan a México miles de centroamericanos. Son 50 kilómetros entre la frontera geográfica con Guatemala y la real, en Tenosique, Tabasco, donde se han concentrado los reflectores por los abusos a los migrantes. Allí empieza el ruido infernal de la violencia pero antes, en la puerta de México, reina el silencio.
“No queremos hablar de ‘eso’. Ni de ‘ellos’”, dice el Jefe de Sector de El Pedregal, en Tenosique, Tabasco a quien se pregunta sobre la dinámica migratoria en su pueblo. “Tenemos más de 30 años viendo como pasan los migrantes. Nosotros no nos metemos con ellos, a veces les damos de comer y agua. Son personas que no nos hacen nada, así que ni quien los moleste”.
Una camioneta con capacidad para 5 personas en la batea irrumpe en la escena. En ella viajan al menos 40. Todos se agarran del más cercano para mantener el equilibrio. La troca levanta polvareda y deja un sonido que recuerda al crujir de las zucaritas cuando sus llantas ruedan sobre las cientos de piedritas de la carretera rural.
La camioneta dobla en una calle y se estaciona en el corral de una vivienda junto a otras unidades más o menos similares.
“Son ellos -corta el entrevistado- Es mejor que se vayan. No quiero problemas”.
De la unidad bajan centroamericanos recogidos en algún punto del río San Pedro, frontera natural entre Guatemala y México. “Ellos” son los polleros y “eso” su actividad: el tráfico de migrantes. A cambio de 500 o 600 pesos (40 dólares) los acercan lo más posible a Tenosique, el primer punto donde se sube a La Bestia.
Vacía, la camioneta pasa a vuelta de rueda por donde el delegado municipal. La unidad trae los vidrios polarizados. En su interior se adivinan varias siluetas.
Entre Tenosique, El Pedregal y El Ceibo hay 50 kilómetros. 50 kilómetros de territorio donde la violencia es silenciosa, invisible.
El silencio es común en esta zona donde existen pueblos como El Ceibo, El Pedregal y La Palma, ubicados en esta ruta migratoria sin caminos de metal. Un silencio alentado con violencia intestina por parte de las bandas de polleros que operan en la región.
“Ellos” son ellos los que aplican los primeros cobros a quienes intentan cruzar México. Dueños de esos 50 kilómetros suelen ordenar la muerte ladrones y violadores de migrantes para evitar que los niveles de violencia se salgan de control, para evitar “que se caliente la plaza”.
Algo importante para este negocio, dice Rubén Figueroa, es el silencio que acompaña a la impunidad para fortalecer la idea de que en este tramo no hay delincuencia organizada, y mantener lejos a las autoridades.
“Puede ser que no se vean, que no ejerzan la violencia, pero están allí viendo como se desarrolla todo”, añade Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano y voluntario en La 72, el refugio para migrantes nombrado así en honor a las víctimas de la matanza de San Fernando, Tamaulipas (2011).
Sabe de lo que habla. Hace un año Rubén Figueroa tuvo que exiliarse de Tabasco por amenazas de muerte lanzadas por los polleros de esos rumbos, que lo mismo operan en Tenosique que en Coatzacoalcos, una de las ciudades que se disputa el peor horror para la cultura migrante.
En la puerta del infierno, parece no suceder nada.
***
La migración por el este de la frontera con Guatemala, -Tabasco y unos kilómetros de Campeche-, no es nueva, pero permaneció invisible.
La mayoría de los mexicanos supieron de ella porque en 2005 el huracán Stan devastó en Chiapas las vías del ferrocarril carguero entre Tapachula y Arriaga, que era la ruta migratoria más conocida.
Sin tren, con el cerco del Instituto Nacional de Migración (INM) a unos metros de la frontera, muchos pensaron que los centroamericanos no podrían entrar al país.
Pero los migrantes no se detuvieron. El flujo humano buscó un nuevo camino y lo encontró en la rendija que otros, menos que en Chiapas, ya usaban.
Noche a noche, encerrado en una choza de madera a la vera del camino entre Pedregal y La Palma, Manuel Juárez Pérez ha escuchado los mismos ruidos durante veinte años.
“Primero escuchas una moto que viene haciendo ruido a lo leeeeeejos. No trae luces ese canijo. Seguro lo hace tan seguido que se sabe de memoria el camino y sus baches. Él pasa viendo si la carretera es segura, al rato que se oye al de la moto, escuchas las camionetas. Siempre pasan de noche, es raro verlos de día. Son unas camionetas que siempre van llenas de cristianos y también pasan con luces apagadas”.
Podrían ser almas en pena salidas de un pasaje del Llano en Llamas, mas son las camionetas cargadas de migrantes y guiadas por los traficantes de personas que emplean El Pedregal como guarida. Se aprovechan del temor de la gente y de la poca presencia de autoridades para operar sin pendientes.
El Pedregal es una de las vías para entrar a México desde El Naranjo, Guatemala. En El Naranjo, por lo regular, se hacen enganches para el viaje, se planean secuestros y se pagan cuotas. Las bandas usan lanchas que bogan hacia el este por el río San Pedro y llegan cerca de El Pedregal. Allí bajan a los migrantes e inicia la travesía al norte.
Manuel Juárez Pérez, a sus más de 70 años, es caporal de un rancho sin vacas ni cultivos. Gana mil 500 pesos a la quincena con los cuales compra cajas de sopa instantánea, tortilla, frijol y arroz.
Los sonidos de las noches no le distraen. Su principal preocupación es morir sin nada. Su jefe lo ha explotado 30 años y hoy, en sus últimos años de vida, sólo tiene un caballo rocín y una jauría de perros cuyos costillares expuestos asemejan arpas.
Manuel Juárez es metáfora viva de lo que ocurre en estos rumbos, tanto a paisanos como a migrantes: unos viviendo de otros, círculos de explotación humana que no causan remordimientos pues en la puerta del infierno el abuso se confunde con bondad. Explotar a un campesino o traficar con migrantes. Algunos incluso están convencidos que la violencia que los centroamericanos sufren en México no se compara con lo que dejan en sus países: hambre, desempleo, miseria, muerte.
En El Pedregal se sabe quién es pollero y nadie se mete con él. “Nos están viendo, si escriben algo que no les guste, seguro yo y mi familia tendremos problemas”, retoma el Jefe de Sector quien apremia a terminar el diálogo.
Insiste que el pueblo vive del campo y la ganadería, pero es difícil creerle: los pocos ejemplares de ganado que hay en los alrededores lucen descuidados, y hay potreros sin pasto ni animales. Un novillo muerto, tal vez de enfermedad, da la bienvenida a los visitantes al Pedregal, así como una docena de zopilotes regodeándose en su carroña.
De Pedregal a La Palma, el punto más cercano a la cabecera municipal de Tenosique, hay unas tres rancherías donde pareciera que la vida se detuvo. Casitas de madera sin servicios básicos. Mujeres y hombres siempre metidos en tareas como acarrear cubos de agua o picando leña.
A varios kilómetros a la redonda, no se ven ni clínica ni médico particular. Una que otra iglesia o primaria.
La carretera de Pedregal a Tenosique es testigo de la indolencia gubernamental. Son aproximadamente 50 kilómetros, de ellos la mitad, si no es que más, de terracería. Las partes donde hay pavimento se debe conducir con cuidado para no caer en baches. El sendero es estrecho y sinuoso. Pasa por pantanos, llanos y marismas las cuales son habitad de diversas aves migratorias y lagartos hambrientos.
Pero todo cambia cuando llega algún fuereño. Entonces comienza un desfile de coches y motocicletas cuyos tripulantes van de un extremo al otro del pueblo mirando de reojo para saber quién ronda en la puerta del infierno.
En esta vía, a diferencia de lo que se escucha en los cerros al lado de la carretera a El Ceibo, son pocas las historias sobre violencia. “Acá nosotros los ayudamos, les damos de comer o les decimos en donde pueden llegar a dormir, en algún rancho u ordeña (establo)”, retoma el jefe de sector.
Allí pueden tomar un respiro o librarse de la lluvia pero si deciden pasar la noche, será junto a las vacas… y garrapatas, moscos enormes que pueden transmitir dengue y animales ponzoñosos.
***
La Palma es un poblado de 300 habitantes cruzado por el Río San Pedro. Es el último pueblo a donde remontan los traficantes procedentes de Pedregal. No pueden ir más lejos pues la carretera, en mejor estado, es vigilada por militares y agentes migratorios.
Aquí vive Amanda Quip, integrante del patronato de la iglesia del pueblo quien desde hace unos 10 años apoya a los centroamericanos con una suerte de voluntariado familiar. Recolecta botellas de refresco vacías para llenarlas de agua purificada y entregarlas a los centroamericanos cuando les ve caminar por la carretera.
Su interés por apoyar a los migrantes surgió cuando agentes migratorios hicieron un redada en La Palma, a rastras y garrotazos se llevaron a docenas de “catrachos” (hondureños) y “nicas” (nicaragüenses) que estaban descansando pues recién habían bajado de las lanchas. “Algunos se lanzaron al río, se metieron a pantanos y montes para escapar”, recuerda Quip, quien por su trabajo con los migrantes le permitió ser una persona de confianza de Fray Tomás González, encargado de la 72.
Antes era común escuchar de robos o extorsión a los migrantes. La última vez fue hace un año cuando la policía detuvo en Tenosique a Moisés Noriega Morales, “La Araña”, nativo de este ejido, y otros cuatro cómplices de una banda conocida como “Los Araños”, quienes aceptaron dedicarse al robar y violar migrantes. Después de esa captura ya no se conoce de más casos de violencia, dice Quip, ni siquiera porque el flujo migratorio ha aumentado.
La puerta del infierno tiene otro camino, construido con dinero del Plan Puebla-Panamá con el que el expresidente Felipe Calderón pretendió recuperar la relación de México con Centroamérica, extraviada décadas atrás.
Es una carretera mejor pavimentada pero que los migrantes no usan, pues prefieren brechas y cerros que coronan pueblos como El Sueño de Oro, El Xotal y otras comunidades marginadas.
Los niños de El Xotal, como los de Honduras y El Salvador que pasan por aquí, no tienen muchas aspiraciones en educación. “Es muy raro que haya chicos que estudien la preparatoria en estos rumbos, acá somos pobres y esperamos que ellos salgan de la primaria o cuando mucho de la secundaria para seguir su camino pero trabajando”, relata Carolina Pérez Guzmán, dueña de una tienda de abarrotes en el pueblo de 200 habitantes.
Las repisas de su negocio lucen semivacías: unas cuantas galletas, comida chatarra y refrescos. Muy pocos alimentos de la canasta básica mexicana que contiene granos, aceite, azúcar, sal y azúcar, entre otros alimentos. “Seguido pasan los migrantes por acá, lo que más piden de comer son galletas, panes, agua”, relata.
Carolina es madre de dos chicos. Solo irán hasta la secundaria porque la familia no tiene dinero para más, pese a contar con una tienda, símbolo de prosperidad en estos lugares.
Por estos rumbos las fuentes de empleo son pocas: el comercio local, la agricultura o cuidar la escasa ganadería. En el municipio hay un ingenio, llamado Hermenegildo Galeana, pero solo genera empleo durante seis meses. El resto del año no hay zafra y obreros y cortadores deben buscarle por otro lado.
Cerca de ahí, en El Sueño de Oro viven unas 200 familias.
Lidia López Márquez, pobladora de Ensueño de Oro, relata que ahora esta es una de las zonas más tranquilas para el paso de migrantes, pero dos años atrás, en las brechas que corren entre los cerros eran comunes los robos, secuestros y violaciones.
Desde El Sueño de Oro los cerros lucen imponentes, coronados por neblina tenue y vegetación exuberante donde abundan monos cuyo aullido eriza la piel.
Es allá arriba, dice Lidia, “en donde los chingan. A veces los veíamos bajar sin maleta, pidiendo alimento o dinero, quejándose de que los habían robado”.
Cansados de los robos “los mismos migrantes se organizaron para atrapar a los maleantes. Un grupito marchó por delante, como de dos o cuatro, de carnada. Cuando los ladrones los intentaron sorprender, otros migrantes les llegaron por los lados, les dieron una paliza y los hicieron correr”.
A los pocos días, recuerda Lidia, el cuerpo de uno de los asaltantes, el jefe de la banda, apareció por la carretera. Tenía machetazos y golpes.
Pero hay otra versión. La muerte del presunto asaltante habría sido una venganza de los traficantes locales, porque estaban “calentando la zona” y eso perjudica su negocio con los migrantes.
El Puerto Fronterizo de El Ceibo, de lado de Guatemala, posee uno de los tianguis más importantes de la región y del cual toma el nombre.
Mensualmente, según estimaciones de los encargados, sus 450 locales, ubicados en 24 hectáreas, generan unos 60 millones de pesos (4.5 millones de dólares) en ventas de ropa, calzado y utensilios de cocina de marcas falsificadas.
Por eso sus precios no compiten con los almacenes de las grandes ciudades cercanas, y por ello es común ver docenas de mexicanos cargados de pacas de ropa, cajas de zapatos y camionetas atestadas de mercancía a las que le sacarán una ganancia triple.
Ése es el mercado sobre ruedas, pero en el pueblo la historia es otra. La miseria en el Ceibo se palpa y respira en las cantinas y chozas que abundan en sus calles. Es el hogar de María Lemus, una mujer de ojos verdes y piel tan blanca que parece personaje de la película El Señor de los Anillos.
María anda armada de un machetillo oxidado. “Ando buscando mi caballo”, dice, una de sus pocas posesiones. La otra es su casa, una cabañita en el mismo cerro donde está la garita migratoria.
El terreno donde vive ni siquiera es de ella. Tarde o temprano la echarán, como pasó hace unos años, cuando se construyó el puerto fronterizo. “Ni si quiera nos tomaron parecer, solo avisaron y para afuera”, cuenta.
Pero en El Ceibo hay otra soterrada actividad comercial, el trafico de migrantes en pequeña escala. Algunos de los pobladores de este sitio, incluso familias enteras, son “guías” de grupos de Centroamericanos en busca de burlar la garita guatemalteca.
Un juego que todos conocen: mientras en la parte baja agentes de aduanas de Guatemala –y uno que otro mexicano- se afanan en revisar a los comerciantes que cruzan la frontera, a unos 500 metros de la garita el flujo de migrantes corre sin frenos.
En la línea que divide a los dos países no hay muros ni alambradas, sólo una brecha donde los centroamericanos caminan los primeros metros de México.
No parecen preparados para andar entre la vegetación o sortear ríos y charcos. Ellas lucen arregladas, como si fueran a una fiesta o al trabajo, a veces con peinados bien detallados y zapatos bajitos; los hombres también portan playeras de equipos de ligas mexicanas como el América y el Cruz Azul.
Visten así para confundirse con personas de la localidad y despistar a las autoridades y traficantes, dice Rubén Figueroa. De boca en boca, los migrantes se recomiendan ropa casual para no atraer la mirada de los traficantes y ladrones. En sus mochilas cargan otra ropa para caminar y trepar al tren.
***
En La 72 hay reglas, como no tomar, no fumar, no hacer escándalo ni peleas. Pero recientemente fue necesario añadir una más: está prohibida la entrada a las iguanas.
Hay una razón, explica Rubén Figueroa. Al albergue era común que los migrantes llegaran “con rollos de iguanas que se comían hervidas con una salsa y sal”.
También era frecuente que, aburridos de comer frijoles y arroz “se iban al monte y las cazaban”. Pero a veces no se comían todas las presas y dejaban algunas vivas. Las iguanas trataban de escapar y entonces se metían a los dormitorios o la cocina.
Y empezaba el escándalo. “Imagínate media docena de iguanas corriendo a medianoche a sobre montones de migrantes tirados en el suelo en un albergue… ¡chico desmadre que se armaba!”, cuenta Rubén entre carcajadas.
La anécdota ilustra el ánimo de quienes apenas han recorrido 50 kilómetros de México, y que se nota en la sonrisa fácil de los jóvenes mientras cuentan sus planes al llegar a su meta.
Cientos de kilómetros al norte ese ánimo se ha perdido. Los centroamericanos que llegan a ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz, ya no sonríen, sus ojos no brillan como al inicio y difícilmente hablan con mexicanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que entre Tabasco y Veracruz se comete el 55 por ciento de los 20.000 secuestros de migrantes que cada año hay en el país.
Por eso los migrantes parecen distintos. En Tenosique ríen con la caza de iguanas: apenas han cruzado la puerta de México. Pero en Coatzacoalcos ellos son la presa. Ya están en el infierno.
(*) Este texto se publicó originalmente en el portal En el Camino, de la Red de Periodistas de a Pie
Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y que el texto forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations.
Reportero de Liberal del Sur, colaborador de AFP y www.plumaslibres.com.mx. Comencé en este oficio con la convicción de que contar lo que pasa a nuestro al rededor es la única salida para entender nuestra realidad y ayudar a las personas a tomar decisiones; siempre me ha gustado ir más allá de la cifra o de la declaración escandalosa al momento de hacer una cobertura. Me parece que la migración, en mi estado natal, Veracruz, debe ser contada desde todas sus aristas, y no solo desde los hechos de violencia que se dan a lomos de La Bestia.
Fotógrafo freelance, colaborador de la agencia Reuters, cuarto oscuro, AVC noticias y fotojarocha. Estoy interesado en cubrir los temas de migración desde sus raíces, preocupado por fenómenos sociales de impacto en el sur del estado de Veracruz.












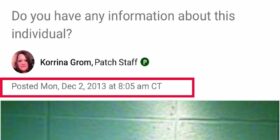


Magnífico texto de Ignacio Carvajal. No sólo ilustra la tragedia cotidiana del paso de migrantes en la frontera sur, sino que el estilo con que se escribe sin duda es de un narrador impecable que bien podrá darnos, en cualquier momento, un texto literario. Me lo leí de cabo a rabo como quien lee una buena novela: logró trasladarme al lugar, que lo imaginara con sus personajes, con el villano del pueblo, con el desdén aparente de sus habitantes. Se los recomiendo ampliamente, pues ilustra una de las más grandes tragedias de nuestra generación y lo hace con maestría literaria.