Donald Trump pone fin al T-MEC

Donald Trump pone fin al T-MEC
Foto: Redes sociales de Donald Trump
*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
Después de 30 años de integración comercial, el presidente de Estados Unidos rompió el acuerdo para el comercio en Norteamérica. ¿Será esto una oportunidad o una amenaza para México?
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Redes sociales de Donald Trump
CIUDAD DE MÉXICO. – Donald Trump cumplió su promesa: este domingo México amanece con aranceles del 25 por ciento en los productos que exporte hacia Estados Unidos, y con esto, puso fin a una relación de 30 años de integración comercial con nuestro país.
La medida tensa aún más las relaciones entre ambos países debido a las polémicas declaraciones de Trump, quien además de implementar una dura política migratoria, dijo que en México el gobierno coopera con los grupos del crimen organizado para garantizar su impunidad.
Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dudo en responder a Donald Trump. Dijo que sus declaraciones eran calumnias, y que, en dado caso, si en algún lugar existe una alianza entre criminales y gobiernos «es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales». Además, ahondó en la política económica de México tras los aranceles de Donald Trump:
«No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos (…). Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México».
La política de Trump, sin embargo, cancela, en los hechos, la histórica alianza de cooperación económica entre América del Norte, materializada, primero, con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y después, con su nueva versión: el T-MEC.
La coyuntura abre una interrogante: ¿de verdad México necesita estos tratados? Esto dicen los expertos.
La vieja historia del país maquila
En entrevista con Pie de Página, José Gasca Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destaca que tras su firma en 1994, el TLCAN permitió la integración de México en las cadenas globales de valor, especialmente en sectores como el automotriz, electrónico y de autopartes.
«Los sectores que lograron posicionarse en la relación fueron aquellos que se volvieron altamente competitivos», afirma Gasca Zamora.
Su afirmación no es menor, pues desde esa década México se consolidó como el séptimo país productor de automóviles en el mundo, y el cuarto exportador mundial. El capital, mayoritariamente, se concentró en ciudades como Monterrey, Saltillo, Querétaro y Aguascalientes, además de las maquilas en la frontera norte, donde se experimentó un crecimiento significativo en su Producto Interno Bruto y en la generación de empleo, gracias a la llegada de inversiones extranjeras y la instalación de plantas manufactureras.
Andrés Barreda, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coincide con Gasca, y ahonda en la historia de éste plan de integración binacional, el cual data desde la segunda mitad del siglo XIX, donde gobiernos como los de Benito Juárez o Porfirio Díaz plantearon visiones cartográficas de ordenamiento territorial que se articularan con los Estados Unidos.
«En esas visiones, Estados Unidos insistía en que México era un territorio clave de acceso al Pacífico. Estados Unidos estaba concentrado en esto desde 1848, cuando abrió el puerto de San Francisco, y en la segunda mitad del siglo XIX construyó tres líneas de ferrocarril: una hacia San Francisco, otra hacia Los Ángeles y otra hacia el Caribe y Centroamérica, con el fin de acceder al Pacífico. De hecho, había tomado posiciones que definían una carretera entre la costa del Pacífico norteamericano, Filipinas, Australia y Japón».
Pero precisa que «esta visión, muy antigua, se fue diluyendo conforme avanzaba la Revolución Mexicana, pero fue hasta el neoliberalismo, con Salinas de Gortari y luego con Zedillo, cuando se planteó claramente la intención de articularse con los conservadores norteamericanos y participar activamente dentro del grupo de economistas neoliberales para definir el nuevo espacio. Ahí empezaron a hablar de la integración binacional. Primero hablaban de corredores en el norte, en el sur del Pacífico, en el centro y en el sur del Golfo».
Leer más
Lo que ocurrió después, puntualiza Barreda, es que estos planes nunca se concretaron debido a las dificultades de implementarlos.
«Fueron concebidos en escritorios en Estados Unidos, o en las mentes de economistas mexicanos que no comprendían la realidad del país ni su historia. Uno de los puntos de choque fue el Eje Neovolcánico de México, una región geológica clave llena de volcanes, lagos, ríos y bosques, que fue crucial tanto para las civilizaciones prehispánicas como para la colonización española».
La industrialización y sus consecuencias
El TLCAN aceleró la descentralización de la industria, que antes se concentraba en la Ciudad de México y su área metropolitana, pero que alcanzó, como precisa Andrés Barreda, «graves problemas ambientales y de movilidad, lo que llevó a trasladar la producción hacia el norte del país y el Bajío»
Para el 2000, con la alternancia de partido, y ahora con el PAN en el poder, el plan de convertir a México «en la gran fábrica de Estados Unidos» continúo. Sin embargo, explica Andrés Barreda, «los panistas, al llegar al poder, se vieron obligados a ajustar estos planes a las zonas donde realmente había mano de obra para explotar, y comenzaron a desarrollar redes de servicios e infraestructura en áreas como el Bajío, el norte del país y la frontera».
Las principales inversiones, coinciden Gasca y Barreda, fueron en la industria automotriz, electrónica e informática, y más recientemente en el sector aéreo. Sin embargo, destaca Barreda, «hubo una redefinición de corredores, ya que el crecimiento de la industria no siguió estrictamente el modelo de los planes originales, sino que se adaptó a las necesidades del mercado y la mano de obra disponible».
Leer más
Gazca Zamora refuerza este argumento, y añade que, aunque el centro y norte del país vivieron un proceso de transformación acelerado, el beneficio no fue equitativo para todos los lugares. Un ejemplo, dice el economista, fue el sureste, región que «no logró integrarse de la misma manera debido a su estructura productiva y condiciones económicas distintas».
Además, añade, sectores como la agricultura se vieron afectados por la competencia con Estados Unidos, una potencia agrícola que inundó el mercado mexicano con productos como el maíz transgénico, lo que generó una dependencia alimentaria y afectó a los pequeños productores locales.
Leer más
Y apunta:
«Los beneficios no llegaron de manera equitativa a todos los sectores de la sociedad. En algunos estados o municipios, la llegada de empresas no significó necesariamente un despegue económico importante ni una distribución equitativa de los beneficios sociales. Por ejemplo, la llegada de General Motors al municipio de Silao, Guanajuato, es un fenómeno interesante, pero si uno va a Silao, no encuentra allí una bonanza económica ni un cambio social significativo. Las empresas funcionan como enclaves, absorbiendo solo una parte del empleo local, pero no generan grandes derramas para la sociedad».
Leer más
Esta transformación, además de no ser equitativa en términos de mejora a la calidad de vida, no estuvo exenta de costos. Andrés Barreda critica la desregulación ambiental y laboral que permitió la expansión de industrias altamente contaminantes, especialmente en corredores como Tula, en Hidalgo, y el norte del Estado de México. Y advierte:
«La falta de regulación ha generado infiernos ambientales, con ríos y suelos contaminados por sustancias tóxicas, lo que ha derivado en problemas de salud pública, como enfermedades degenerativas y cáncer».
Los daños
En 1991, previo a la firma del TLCAN, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari asestó uno de los primeros golpes a los reductos sociales de la Constitución de 1917 con la aprobación de la reforma al artículo 27 constitucional, en donde arremetió duramente con la propiedad colectiva de la tierra y le permitió a capitales nacionales y multinacionales la explotación del campo en México.
Esto, bajo el argumento de la libre competencia, provocó el desplazamiento de miles de personas de sus comunidades de origen, la instauración del monocultivo y la desaparición de miles de ejidos y tierras comunales tras la imposibilidad del campesinado de competir con los grandes capitales.
La misma inercia de privatización alcanzó a las empresas paraestatales de telecomunicaciones (Teléfonos de México, Tv Azteca), a la banca nacional, la industria siderúrgica y a los recursos naturales y materias primas al abrir el esquema de concesiones para la explotación del agua y los minerales, que en suma se traducía en un intento por desnacionalizar el sector energético al ejercer un fuerte control sobre las materias primas como el carbón, o el petróleo. Todo esto, fue acompañado de una ausencia de regulaciones ambientales, lo cual, inclusive, era ofrecido como una oportunidad de inversión para las empresas extranjeras en México.
En su último encuentro, la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia apuntó que, «durante las últimas cuatro décadas, los gobiernos neoliberales, con el cuento de que México necesitaba atraer inversión extranjera facilitando el acceso a nuestra fuerza de trabajo y desregulando el sobre uso de su naturaleza y espacio, implementaron una sofisticada ingeniería jurídico-institucional para desmantelar, distorsionar y desvirtuar todas y cada una de las capacidades gubernamentales de inspección, vigilancia, análisis y sanción frente al despojo y destrucción de nuestro medio ambiente y nuestra salud».
El caso, similar a lo que pasó en Centroamérica en la década de los 90, aceleró el proceso de despojo y devastación no solo de territorios, sino de la vida humana.
Leer más
La privatización y atracción e inversión extranjera se articuló de formas más complejas a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como apunta la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia:
«Como resultado general de todo este proceso histórico de destrucción, en nuestras comunidades abundan ya las personas severamente enfermas y fallecidas por padecer todo tipo de cánceres (…). Hemos sido despojados de nuestras tierras, costas, aguas y aires limpios, mediante decisiones gubernamentales que las ofrecieron como sumideros, espacios y ecosistemas destruibles, como parte de la negociación del TLCAN y el TMEC y que incluso los gobiernos de la 4T han sido hasta ahora incapaces de frenar o revertir, y que no se compensarán con el solo aumento de los salarios y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales».
Leer más
La burguesía antinacional
El 31 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la amenaza de aranceles de Donald Trump. En un mitín en el Estado de México, Sheinbaum afirmó que la economía mexicana está «muy fuerte y muy sólida» para enfrentar cualquier decisión del gobierno estadounidense. Y aseguró:
«Yo no tengo preocupación porque la economía de México está muy fuerte, muy sólida, y eso es gracias al pueblo de México, al pueblo trabajador que trabaja todos los días para sacar adelante a nuestro país».
Posteriormente, tras conocer la anunciada medida de Trump, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Economía para implementar un plan B que, dijo, «incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México».
El plan, aseguró la presidenta, fue construido en conjunto con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y miembros de su gabinete. Nunca se habló de salir formalmente del Tratado, una acción que, a ver de analistas como Gasca Zamora, no es del todo errónea.
Por ejemplo, el especialista advierte que la integración económica entre México y Estados Unidos es tan profunda que cualquier medida proteccionista, como la imposición de aranceles, afectaría gravemente a ambos países. «Sectores como el automotriz, que dependen de cadenas de suministro integradas, sufrirían impactos significativos», explica. Además, México perdería competitividad frente a economías asiáticas, especialmente China, que ha ganado terreno en el mercado global.
Aunado a esto, existe otro factor que apunta Andrés Barreda: la ausencia de una industria mexicana.
«Al grueso de la industria mexicana, de propiedad mexicana, el libre comercio la destruyó. Todo lo que era el gran capital industrial mexicano, ligado a la siderurgia, al acero, a la minería, ligado a la transformación, al beneficio de los metales, y sobre todo, a la industria productora de autos, de camiones, de motocicletas, de vehículos, todo eso se desmanteló. La burguesía mexicana quedó reducida a PYMES de segunda y tercera instancia, sin desarrollos tecnológicos importantes. Se le dieron todas las prerrogativas a la industria extranjera para que dominara y se apropiara del grueso de los corredores, y entonces establecieron grandes empresas que comenzaron a reinar territorialmente el ordenamiento de todo el espacio. La burguesía mexicana se volvió una burguesía básicamente rentista, que es la forma más primitiva que puede tener la burguesía».
Esta condición, apunta Barreda, convirtió a la burguesía local en una clase rentista que no invierte en desarrollo tecnológico. «Carlos Slim, ¿qué ha aportado tecnológicamente, científica y tecnológicamente, no digamos a México, sino al mundo? Larrea, de Grupo México, ¿qué ha aportado tecnológicamente, científicamente?».
Y añade:
«México podría tener capacidades de desarrollo, pero la burguesía se volvió rentista. Rentan las carreteras, rentan las redes telefónicas, las casetas de cobro, rentan propiedad inmobiliaria, especulación inmobiliaria. Nos volvimos el tercer exportador de frutas y hortalizas. La renta del aguacate, la renta de las berries. El Consejo Nacional Agropecuario es una colección de rentistas que no desarrollan absolutamente nada».
Gasca, por su parte, apunta que «en otros sectores, el desmantelamiento de la industria nacional tiene que ver con la llegada de importaciones chinas, que han afectado a industrias como la del juguete o la del calzado. Este tipo de competencia, junto con la capacidad de los insumos chinos, ha tenido un impacto negativo en las empresas nacionales».
Leer más
Y agrega que, ante los aranceles impuestos por Trump, México tiene que repensar su estrategia, para que el golpe no sea en contra. Tajantemente, el investigador adelante que «no le convendría a México salirse del Tratado».
Y explica: «Estamos en una zona del mundo donde compartimos no solo la vecindad, sino también una vinculación histórica y estructural en términos económicos, sobre todo en ciertos sectores. La integración de las economías es tan profunda que es muy difícil pensar que se puedan aplicar aranceles sin que afecten gravemente a las dos partes».
Barreda, por su parte, concluye:
«No podemos seguir funcionando como un país basura que regala la mano de obra y la naturaleza».






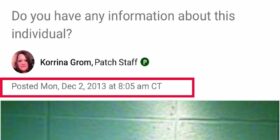


No comments yet.